 |
| Llegando al Alto la Miranda |
Las llanuras que dan nombre al concejo de Llanera ya han llegado atrás, y tras subir por las laderas del monte Santufirme, el Camino de Santiago del Norte, en el trayecto de la Sancta Ovetensis a Avilés, llega al Alto la Miranda (240 m), en la parroquia llanerense de Villardebeyo y a unos 15 kilómetros de la Villa del Adelantado, un trayecto que los peregrinos que salen de la capital asturiana suelen hacer en una sola jornada
Por ello, cuando lleguemos al cruce, hemos de tener especial cuidado, pues además de turismos es frecuente el paso de camiones
Como referencia importante fijémonos, al otro lado del asador, en el camino asfaltado que ahí empieza, ese es el que vamos a tomar para llegar al pueblo de La Miranda propiamente dicho, cuestas arriba, más allá de aquellas praderías de arriba

Asimismo, por el medio y con trazado azul y amarillo jalonado por pequeñas conchas, aparece el Camino de Santiago, de abajo arriba, pues atraviesa el concejo de sur a norte, desde el paso del Nora procedente de la parroquia ovetense de Villaperi, hacia La Ponte Cayés y Campiello, El Camín de los Eros, Andorcio (parroquia de Ables), inmediaciones del Polígono de Asipo, Posada, y el Santufirme, hacia aquí, hacia La Miranda, rumbo a Villar para salir al valle de Solís, en Corvera, continuando marcha hacia Avilés
Visto y reconocido el 'mapa de situación' llegamos a la AS-325 y vamos a la izquierda, hacia la AS-17 y el asador
"En el Alto de La Miranda, frente a la desviación a Villabona, a la izquierda de la carretera Oviedo-Avilés. José Somoano Teja, (1904-1968), natural de Llovio (Ribadesella)) vino a Cancienes para trabajar en la tejera. Allí conoció a la que sería su mujer, Nieves Martínez Suárez, (1907-2000), natural de La Rebollada, y, una vez casados construyeron la casa en La Miranda, en cuyo piso inferior instalaron el clásico bar-tienda, donde además de comestibles y pan, despachaban zapatillas, madreñas, y daban comidas preparadas por María a temporeros y transportistas. Dispuso de bolera y ayudaron en el bar las hijas del matrimonio, primeramente María Luz (1937-1980) y América, nacida en 1934 y nuestra informante hoy día. Los numerosos trabajadores que en bicicleta se desplazaban desde diferentes pueblos a las Minas de Villabona, tenían en este Bar un punto de parada y avituallamiento. Con la boina calada, calzados con madreñes y media de vino en el bolso de la chaqueta de Mahón formaban un pelotón cuya imagen ya es irrepetible."
"Siempre con el calificativo de nuevo, aunque al principio Nuevo Bar, terminó siendo conocido popularmente como el Bar Nuevo. En el Alto La Miranda, tuvo tres propietarios hasta llegar a nuestros días y actualmente es conocido como Asador La Miranda.José Luis Iglesias Méndez (1921-2006), natural de Ferroñes y Mercedes Bango Martínez, nacida en La Miranda en 1925, adquirieron la casa, construyeron viviendas en 1951 y habilitaron la planta baja como bar en 1957. Las habilidades de Mercedes en la cocina les permitía ofrecer callos los sábados y menú diario en uno de los dos comedores habilitados, el llamado pequeño con 4 mesas y desde 1960 otro mayor con unas 10, con mobiliario de estilismo propio de la época, en madera, hasta para 80 comensales.El bar propiamente, contaba con un mostrador de obra revestido de azulejo verde y mármol blanco en la meseta. Inicialmente, una sencilla estantería enmarcada por semicírculo de obra con una ventana en su centro, altas banquetas de madera macizas, algunos jamones y riestras de chorizos, configuraban el espacio. Tras el mostrador, una trampilla permitía bajar a la bodega, también accesible desde el exterior.Tanto los hijos del matrimonio, José Luis y Mari, como los hermanos de los propietarios Antonio y Pacita –éstos últimos más tarde estarían al frente del Bar La Paz en Posada– ayudaban en el negocio puntualmente. El taxi –un Seat 1500, negro– sería atendido al comienzo por Agustín Ramiro, el marido de Mari, desde 1965 y después por el padre de aquélla. Disponían de una cafetera a gas y agua potable de pozo propio siendo el bar propiamente dicho, más reducido que el actual pues se recuerda con solo de 2 mesas.Entre 1974 y 1984 estuvo traspasado al matrimonio formado por Ángel el Piquero, de Villabona y Elvira El Picu, de La Miranda, quienes mantendrían la configuración anterior del local prácticamente sin cambios. En 1984, tomaron las riendas del negocio como arrendatarios, Belarmino Vicente Valledor, natural de Pola de Allande (1929-2001) y su mujer María Campo Fernández, nacida en 1943 también en Pola de Allande.En el año 1987 adquirirían en propiedad el inmueble. Su hija María Paz Vicente Campo, (Pola de Allande, 1964) y el marido de ésta, Juan Raúl Real Gómez, (Cangas del Narcea, 1964), se harían cargo del establecimiento en 1994, siguiendo aún hoy día al frente del mismo.La finalización de las obras de construcción de la cercana Cárcel en Villabona, –inaugurada en 1992– supuso una merma considerable de clientela, fundamentalmente a la hora de las comidas, con lo que el joven matrimonio decidió dar un giro al negocio instalando en 1997 el primero de los tres hornos con los que cuenta el actual Asador, al tiempo que cambiaban el nombre del local denominándolo Asador La Miranda, hoy día moderno establecimiento con 3 comedores de diferente capacidad –hasta un total de 110 personas puede atender al mismo tiempo–así como con instalaciones y comodidades propias de los tiempos que corren."
A muy pocos kilómetros de Posada de Llanera, por el costado septentrional en que el concejo pierde la lógica de su orónimo y se eleva hacia Corvera, justo antes de alcanzar el vistoso alto que domina los arranques de la Cordillera y las rasas de la costa, se localiza el asador. Ante su fachada pasan las uniones y medianeras de la AS-17 con las AS-325 que lleva hasta Villabona y Serín.
Se está cerca de Llanera, de Corvera, de Gijón, de Avilés y ante un enlace de carreteras. Pudiera parecer que nos rodea un paisaje urbano con su correspondiente nudo de comunicaciones. Pues nada más lejos de la realidad: la soledad manda. Especialmente si toca jornada de niebla y orbayu como suelen traer la primaveras tempranas. En cambio la llegada del calor añade carpas, comuniones, cumpleaños, banquetes y juegos infantiles: la melancolía se hace entonces romería.
«Estamos en medio de todo y en ninguna parte», señala Maripaz.
Cosas de las autopistas que han retornado al sosiego rural carreteras por las que antes pasaba un tráfico denso y constante. Ésta, por ejemplo, que unía Oviedo y Avilés, bordeó la línea de adoquines, mucho antes que el motor sustituyera carros y carretas, unas cuantas ventas donde enderezar ejes, arreglar ruedas y ofrecer comida y reposo a cocheros, muleros, postillones y cabalgaduras.
«Cuando Belarmino y María, mis padres, campesinos de Pola de Allande en busca de mejores oportunidades, cogieron el comercio que ahora regentamos Juan y yo, una añeja tienda mixta, sus anteriores propietarios ya no recordaban la fecha de apertura, pero sabían que pasaba del siglo y que fue parada de postas y diligencias», añade Maripaz.
Pues el comercio, transformado en asador y renovado desde los cimientos, con su fachada de piedra, sus dinteles de madera, sus interiores de ladrillo, sus amplios comedores y su sencillez mesonera, es parada y destino familiar, alegre y bien servido, alrededor de los tres grandes hornos panaderos que ponen el sentido y presiden los espacios.
Ya habremos visto, en un extremo del aparcamiento, los troncos de carbayu que, caloríficos y aromáticos, les aportarán la astilla, el fuego, el carbón y la ceniza. Unos hornos redondos, grandes, profundos, de piedra, ladrillo y forja, con el llar inferior custodiando llamas y brasas y la campana superior abriendo y cerrando su puerta lo justo para que la pala panadera meta y saque cochinillos y lechazos según mandan las tradicionales y estrictas ordenanzas de Castilla, uhogazas de pan.
Las grandes raciones servidas en cazuelas de barro caldean y aroman el ambiente antes de que el tenedor o los dedos si mejoran el provecho rompa la crujiente piel y separe la blanca y jugosa carne.
Juan, cangués del Narcea que recuerda a su abuela cociendo el pan y los lechazos en el horno hogareño, que por Leitariegos y Cerredo llegaban las enseñanzas de los pastores de La Mesta, prepara cuartos, medios y enteros de ejemplares alimentados exclusivamente con leche materna, no mayores de 21 días los cochinillos y de 35 los lechazos. Patatas panadera y pimientos asados en el horno añaden su necesaria compañía.
Hay bastante más para elegir: ensaladas de huerta refrescantes, ensaladas historiadas, morcilla de arroz, riñones y mollejas lechales a la plancha, callos de la casa, carrilleras ibéricas, bacalao con pisto, cabritu con patatines, dulcerías del obrador propio: sugerencias llenas de atractivo y acierto si el lechazo o el cochinillo, con sus patatinas y pimientinos, el pan de la hornada primera, la ensalada de siempre y el Ribera denso y reposado no ejerciera tan de mocín de película que el resto de actores los pensamos en letra pequeña."
"El asador se encuentra en El Alto de la Miranda, en la antigua carretera que une Oviedo con Avilés. Es una ruta que hecho unas cuantas veces en bicicleta, la subida desde Posada de Llanera es insignificante y corta pero el regreso con bastantes kilómetros en las piernas, se hace larga aunque no excesivamente dura si estáis entrenados. Podríais ir a comer en bicicleta sin despeinaros, aunque tampoco conviene pasarse con la comida no vaya a ser que os de la modorra y quedéis dormidos en el sillín.
Esta vez preferí coger el coche, lo más sensato teniendo en cuenta que fuí a cenar; por no hablar de que jarreaba como en el Diluvio Universal. El restaurante tiene la decoración típica de un asador, una ambientación rústica, con sus sillas de madera, suelos cerámicos, vigas de madera, ladrillo o piedra vista y sobre todo, presidiendo la estancia sus hornos. Aunque cuenta con varios comedores e incluso una zona de juegos infantil, esta estancia es la más destacada.
No hacía demasiado que mis excesos me jugaron una mala pasada, no conviene abusar para cenar del lechazo y cochinillo. Esta vez, con la lección aprendida en el Asador de Aranda, preferí obviar estos productos. Ambos los he probado en La Miranda y aunque no tengo fotos os puedo asegurar que los trabajan muy bien ya que utilizan materia prima con denominación de origen Castilla y León.
Para acompañar la comida, nada mejor que una Alhambra Reserva 1925.
Comenzaríamos con medio pulpo del Pedreru a la plancha, con puré de patata y aceite de pimentón. El punto del pulpo era bueno, al dente. Fuera de carta nos ofrecieron los clásicos tortos con picadillo y huevo, lo diferente es que el picadillo era de gochu asturcelta.
Aunque sea de noche, tengo comprobado que los chuletones de carne roja, no me sientan mal, aunque sean tan hermosos como este de 1kg de selección especial Trasacar, acompañado de patatas y pimientos.
Para finalizar un postre casero que nos sorprendió por lo suave y bueno que estaba. Tarta de queso Afuega´l Pitu Blanco, hecho en horno de leña y acompañado de un helado de manzana verde. La tarta se sirve templada y con la forma del queso Afuega’l Pitu.
Da gusto repetir en sitios que sabes de antemano que nunca te fallarán y La Miranda es uno de esos."
"El tiempo pasa que se las pela, no me puedo creer que haga ya mas de cuatro años y medio que no visitaba La Miranda. En realidad tiene una explicación fácil, mi afán por ofreceros nuevos reportajes hace que tarde mucho en repetir sitios, por buenos que me parezcan.
En esta ocasión ha surgido una cena improvisada de paisanos, nada que ver con todas estas típicas cenas propias de estas fechas. Acompañado de otros tres bandarras nos subimos al Alto de La Miranda para darnos un homenaje y ya que la fechas son típicas para comerse un buen cochinillo, este ha sido el plato fuerte que me ha venido muy bien para actualizar este artículo.
Para ir haciendo boca nos pedimos un par de entrantes, la cecina con queso de cabra a la plancha y unos boquerones en vinagre caseros.
El plato fuerte sin duda era el cochinillo, que acompañan con una ensalada, pimientos del piquillo y unas patatas encebolladas."
La web gastronómica asturiana Les Fartures, del erudito culinario David Castañón visitó también el Asador la Miranda y de esta forma lo proclama a fecha 10-2-2015 (las fotos en la web):
"Asador estilo castellano que podéis encontrar siguiendo la carretera AS-17, en el alto la miranda.
Dispone de 3 comedores amplios donde se puede disfrutar de asados al estilo castellano. Tiene un aparcamiento privado bastante grande y además dispone de zona infantil para que los más pequeños puedan entretenerse mientras los mayores disfrutan de una buena sobremesa.
Recomendaciones: Lechazo asado, Cochinillo D.O. Segovia, callos caseros
Como buen asador no pueden faltar sus tres hornos de leña donde dar ese punto perfecto que tiene que tener un buen asado.
Os recomendamos que si tenéis pensado acudir un fin de semana llaméis antes para reservar, pues normalmente suele estar lleno, también aprovechar si lo que queréis es comer cochinillo o lechazo reservarlo con anterioridad pues suele terminarse y sería una decepción tener que quedarse sin catar este producto.
En nuestra visita como éramos varios comensales decidimos pedir unos cuantos entrantes para ir abriendo boca, aprovechamos para probar unas mollejas de Lechazo a la plancha con setas de temporada, pese a que no es un plato que personalmente me atrajera he de decir que quedé gratamente sorprendido con su sabor.
También pedimos como entrantes unas croquetas caseras de Jamón Ibérico, suaves con un rebozado muy crujiente, se notaba de lejos que eran unas croquetas caseras de verdad.
Además se pidieron como acompañante un par de ensaladas, la típica ensalada mixta para los más clásicos y una ensalada Templada (lechuga, setas de temporada, crujiente de jamón, queso de cabra y nueces caramelizadas) para los que querían una mezcla de sabores distinta a las habituales ensaladas, he de decir que la mezcla de sabores de esta ensalada me pareció perfecta.
Para completar nuestro menú se pidieron un par de cochinillos enteros y medio cuarto de lechazo asado. Indican que un cochinillo da para 4 comensales, pero dependiendo de lo fartones que seáis puede dar entre 4 y 6 personas tranquilamente.
Los asados los acompañan con unos pimientos y unas patatas pochadas con cebollas que sirven de acompañamiento a nuestros platos principales el lechazo y el cochinillo.
El lechazo estaba en su punto exacto, tierno, jugoso y riquísimo.
Aunque yo venía a comer el cochinillo, ya que es un plato que aquí en Asturias no se encuentra tan fácilmente, Quede encantado con el plato, asado en su punto con su piel crujiente como tiene que ser, riquísimo.
Por poner una pega, personalmente me gusta la salsa un poco más fuerte de sabor, pero esto ya es un gusto personal pues estaba igualmente muy buena.
En cuanto al vino, yo no soy muy entendido en vinos pero por recomendación de uno de los acompañantes que ya había estado nos pedimos un vino cosechero de la casa el cual no me disgustó en absoluto.
Como postre nos pedimos la tarta de la casa la cual nos trajo nuestro camarero a oscuras con velas ya que era el cumpleaños de la mayor de la familia, muy atentos en el servicio en todo momento lo que se agradece.
La tarta estaba buena aunque personalmente creo que tenía demasiado sabor a café, lo cual impedía que se pudieran detectar el resto de sabores.
Tocamos a (...) € por persona aproximadamente incluyendo postres, cafes, chupitos, etc.. Si queréis probar un buen asado al estilo castellano es un gran sitio para ir en grupos a disfrutar de la carne, tienen varios menús para grupos y eventos."
"El asador La Miranda, en Llanera, es único asador asturiano con el marchamo de calidad de la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León, la mejor categoría de España en lo que a lechazos se refiere.
Elaboran el lechazo de manera tradicional, con un procedimiento mucho más laborioso en el horno de leña.
Hace 30 años que fundaron el Asador La Miranda, pero fue en 1997 cuando decidieron dar un nuevo giro al restaurante instalando el primer horno de leña par asar al más puro estilo castellano. Pronto se les quedó pequeño y ahora cocinan lechazo y cochinillo en un gran horno de 16 toneladas.
Utilizan madera de roble, la leña que más aguanta el calor, en los tres hornos de los que disponen. Cada semana llega lechazo de Castilla y León, la zona de mayor tradición de este producto, por sus pastos, altitud, o temperatura, factores que influyen en el sabor de la carne.
El tiempo de elaboración hace que sea imprescindible la reserva. La época de mayor demanda es Navidad, cuando decenas de clientes se acercan a recoger este exquisito lechazo de piel crujiente y jugosa carne, con los aromas del horno de leña."
Y ahora, sí que con el máximo cuidado, pues no hay ni semáforo, ni señales lumínicas ni nada, vamos a cruzar aquí la carretera AS-17
 |
| Cochinillos del Asador La Miranda Foto: Fartúcate |
"como esos entrañables asadores que jalonan la llanura castellana y donde, hasta que se pusieron de moda los comedores lujosos (a mí me dan un poco de repelús porque me dan sensación de convento, de monasterio de El Escorial), se servían los mejores asados del mundo.
Lo han ido reformando poco a poco y cada vez con más acierto, de modo que en estos momentos ya es habitual ver mesas de ejecutivos que no quieren meterse en el lío urbano de la capital y prefieren la paz de la campiña, porque el Alto de La Miranda es ante todo un puertín delicioso por el que merece la pena dar un paseo antes de ponernos las botas.
Asan al más puro estilo mozárabe, horno de leña y punto, impecable por cierto, aunque vulneran el protocolo castellano al acompañar el lechazo con unas patatas panadera, excelentes, deliciosas y muy al gusto asturiano. El que no las quiera que las deje, que seguro que el vecino se las zampará."
"Es el primer tramo del Río Aboño, nacido en la vaguada que forman Santufirme y Cume, cerrada al O por el cordal de La Miranda. Latín FRATEM (hermano), frecuente en casos de instituciones monacales cercanas, pasos de caminos de peregrinos… "
"Alfonso III hizo también abundantes castillos y muchas iglesias, como aquí debajo está escrito: en el territorio legionense, Luna, Gordón y Alba. En Asturias Tudela y Gauzón. Dentro de Oviedo, el castillo y el palacio que está junto a él, y los palacios que están en el valle Boides, en Gijón. En Contrueces, la iglesia de Santa María y los palacios. En Veyo, la iglesia de San Miguel."
Al este de esta cabecera del valle, El Monte Formanes, a cuya izquierda sigue el río hacia Serín solar de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción de Formanes, en el barrio de La Vega, que celebra fiesta el 15 de agosto y de la que también Xulio Concepción nos explica lo siguiente en cuanto a su historia y etimología:
"Monte y zona en general que rodea la Capilla dedicada a Santa María. Anteriormente la Capilla estuvo en otro lugar sin precisar, distinto al actual. Pasa un pequeño arroyo, hay fuente y lavadero. Tiene una capilla que celebra la Virgen de Agosto. Dice también Ablanedo en 1804: “Además de la iglesia hay en dicha parroquia las capillas o ermitas siguientes: una que se titula Nuestra Señora de Formanes, de su patrona, a quien está dedicada, que es la Virgen María, y del lugar donde está sita, al oriente de la parroquia, que se llama Formanes; cuya capilla tuvo casa de novenas para los peregrinos devotos que en gran número la frecuentaban, pero en el día no hay sino la devoción de los vecinos, que no alcanza a subvenir el templo, ni tiene clérigo para servirla”. Tal vez, por ello habría que pensar en algún antropónimo tipo Manis (caso de Campomanes), precedido de FORUM (espacio libre), luego „fuero‟: el espacio cerrado, la posesión de Manes, tal vez el protagonista de aquellas tierras en las que se levantó la devoción y la capilla. Manes existe como nombre propio en varias regiones peninsulares, especialmente en Cataluña. También cabría el nombre personal Phoron, como primer componente."
Volviendo al Monte Deva decir que, a sus pies y bajo su falda norte, discurre, por las planicies de La Olla, el ramal gijonés del Camino de Santiago del Norte, del que nos hemos separado en Casquita (Villaviciosa) y con el que nos reuniremos a la entrada de la calle Rivero, en Avilés
"En cuanto al nombre del concejo de Miranda y de los pueblos Miranda (Avilés), Miranda (Llanera), La Mirandiella (Llanera) podría pensarse que el mismo latín conoce el adjetivo MIRANDUS, A, UM formado sobre el gerundio de mirare. Para algunos cabría la posibilidad de una explicación desde el céltico *MIRO-RANDA con un sentido de ‘límite’ o ‘frontera’ como más adelante volveremos a repetir. La dificultad de separar ambas posibilidades nos la muestra paladinamente el topónimo Miranda (del Douro) donde confluye, por un lado, el confín sureño del país de los ástures y, por otro, el hecho de ser lugar de observación y atalaya sobre las tierras vecinas y el inmenso foso impuesto por las hoces del río Duero. En Asturias “Miranda” ha sido uno de los apellidos de gran raigambre nobiliaria como viene siendo reconocido por los genealogistas y no siempre resulta fácil, ante un determinado topónimo como El Castiellu de Miranda (Teberga), saber si estamos ante un topónimo nacido de las condiciones oronímicas originarias según el habla local o como fruto de una fortificación llevada a cabo y controlada por la citada familia noble."
El GR-100 pasa por Puga en Pruvia, donde una venta caminera, aún existente como bar y restaurante, es la sucesora de una larga historia de fondas y posadas camineras ya antes de las carreteras. Ahora vemos un poco mejor la chimenea de La Teyera y sus instalaciones, que en la actualidad son de una empresa de fabricación de casas modulares. El nombre de Puga dice Xulio Concepción que se debe al constructor de la venta, que era amigo del ilustrado gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos, quien pasaba por el lugar en sus viajes y escribe en sus Diarios "la venta nueva, llamada ya de Puga". Mientras, para García Arias, nos dice que Pruvia aparece documentado como Priuvia en un documente de 1259, un topónimo "probablemente originado en una formación PER UPIA, 'junto al río'", explicación en la que se extiende Concepción Suárez:
"Conserva todo un conjunto de fuente y lavadero público y abrevadero, en un entorno muy cuidado y mejorado: manantial muy fresco y constante que brota al borde de la roca misma y vierte a un pequeño arroyo que se adentra entre los arbustos, algunas lamas, zarzas…; cierre con antiguos y sólidos muros de piedra caliza, para contener posibles derribes de las fincas cimeras; abundantes arbustos y arbolados frutales, antes muy usados en la economía familiar: xabú (saucos), blimales (salgueras…); varios asientos, campa verde muy limpia….Un entorno, en definitiva, que, por los cuidados populares, atestigua la importancia de esa fuente para el vecindario: los mismos bancos actuales recuerdan un posible lugar de reuniones vespertinas, costumbres sociales de los lavaderos en los pueblos…; casi un pequeño lugar de culto al agua, que en tantos otros parajes terminó transformado en santuario. Tal vez, indoeuropeo *AP-, *AB- (agua, río): *per abia, *per ubia: alrededor, cerca del agua. Todo un privilegio vivir cerca del agua, en unos límites prudentes, lejos de zonas inundables. Como se dijo, un lugar de agua segura era imprescindible para el poblamiento prerromano y posterior. La salud humana y animal de un poblamiento."

Al llegar arriba, una encrucijada, en la que seguiremos todo recto y de frente
Tal y como habíamos dicho, nuevos panoramas se nos ofrecen a nuestros ojos, la transición hacia las planicies costeras y la rasa litoral
"Los topónimos en relación con bustu y su diminutivo bustiellu han atraído la atención desde hace tiempo (cf. 55, 465, 466). Ello motivó diversidad de opiniones en torno a su filiación etimológica. Para algunos estarían en relación con el latín BOS ‘res vacuna’ (EM), otros creen que se trata de un cruce entre arbusto y bostar; hay quien afirma que estamos ante un término prerromano en relación con la cultura bovina mani festado en el celtibérico BOUSTOM.
La opinión que parece más ponderada y convincente, al menos para explicar los topónimos asturianos, es la emitida por Juan Uría y Bobes cuando tratan de ver en ellos seguidores del latín BUSTUM ‘lugar donde se quema al difunto’, formación regresiva sobre el participio de amburere ‘quemar’ de donde debió de formarse un verbo *b¯uro, o de comburere debida a una falsa interpretación en la composición del participio (COM)BUSTUM.
En realidad en asturiano no tenemos derivados directos de comburere ‘arder, quemar’ pero sí de los estrechamente emparentados *B¯URERE —> aburiar, AMB¯URERE —> amburar ‘quemar’ e incluso de ¯URERE ‘quemar’ que aparece en el compuesto llampu riar ‘quemar, prender fuego’ etc.
Sobre el participio de este verbo, USTUS, A, UM , se formó el diminutivo Ustiello (Ayer) y el verbo *ustare, responsable de la combinación *BACAM USTARE ‘quemar la baya de un fruto’ > amagostar ‘asar castañas con la cáscara’.
También se formó el verbo USTUL¯ARE cuyo participio USTULATUS, A, UM ‘quemado’ pervive en la toponimia menor en formaciones como La Usllada (Teberga), Las Uslladas (Carreño)
Pero volviendo al citado (COM)BUSTUM (EM), creemos que la costumbre de ganar nuevos terrenos al monte o barbecho habría dado lugar a que los terrenos quemados y los nuevos pastos así obtenidos (incluso los rebaños que pastaban en tales pastos) se denominaran con el genérico de bustos, término que ya se documenta en nuestros textos al menos desde el año 803. En 891 hay una referencia amplia a unos bustos cercanos a Quirós identificados ahora por Julio Viejo. En nuestra toponimia, menor y mayor hay una amplia representación que va de un extremo a otro del país."
"Era su director el joven ingeniero francés Paillete, que más tarde sería el director de la primera siderurgia de Mieres. Esta empresa obtenía carbón en Posada, Ferroñes, Santufirme y Ables, además de hierro y cobre en Ferroñes. En esa última localidad se extrajo carbón hasta mediados del siglo XX, en la mina Trastornada"
Junto con la actividad minera llegó la sindical, existiendo aquí el Centro Obrero de La Miranda, a donde llegó, desde las fábricas de Cayés, la manifestación de trabajadores que celebró el 1 de mayo de 1930. Este centro obrero fue levantado por los trabajadores de la mina Santufirme y el acto contó "con gran presencia de mineros y labradores", también sindicados:
"En mitin fue presidido por el minero Agustín González y habló, entre otros, Félix Galán, de Madrid, quien explicó a los asistentes la situación favorable a la República que se vivía en el capital de España".

El propio valle de Ferroñes debe su nombre al ferrum, hierro, de sus minas, el cual debía de conocerse desde muy antiguo, estando asimismo atravesado por el ferrocarril, que veremos más abajo, cuya historia descubrimos en Wikipedia:
"La estación fue abierta al tráfico el 26 de julio de 1890 con la puesta en marcha del tramo Avilés-Villabona de Asturias de la línea que pretendía unir esta última con San Juan de Nieva. Las obras corrieron a cargo del Conde Sizzo-Noris que recibió el encargo de Norte que había obtenido la concesión de la línea en 1886. En 1941, la nacionalización del ferrocarril en España supuso la desaparición de esta última y su integración en la recién creada RENFE.
Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe Operadora explota la línea mientras que Adif es la titular de las instalaciones ferroviarias."
Es El Monte San Xusto o Cerro San Justo (218 m) también llamado Alto la Bilortiega, a cuya derecha el Camino sale a la carretera de Avilés siguiendo valle abajo rumbo a Cancienes y Nubleo, la capital corverana. Cierra el valle por el este El Monte Rodiles (212 m) con las canteras de grava de Explotaciones Mineras Solís
Su aspecto actual se debe a una profunda reforma en 1978, según una inscripción, quedando un santuario sensiblemente más pequeño que el primitivo. Está no demasiado lejos del camino, si bien para visitar su hermoso campo, atalaya sobre los valles corveranos y Avilés, habría que desviarse un poco cuesta arriba desde el valle

La capilla es de una sola nave, con una pequeña espadaña y un pórtico cerrado a los pies
Admiramos parte de la zona occidental de La Rasa Peñes, la 'aparentemente' llana franja costera del cabo, que abarca los concejos de Gozón y Carreño, compuesta por algunas llanuras pero también por numerosas colinas que se extienden mayormente de este a oeste
Soi de Verdiciu, nací a la vera
del Cabu Peñes xunto a la mar.
Nun hai tocinos na mio panera,
pero hai gabitos au los colgar.
Dispierto al riscar el alba,
tiro un blincu del xergón
y voi a coyer les berces
pa echar con fabes y con llacón.
Si una vez, o dos, o tres,
baxo a la villa al mercáu,
todos me miren de lláu
y dicen: ¡Neña! ¡Qué guapa yes!
2. Tengo un mozacu que me cortexa,
échame pizcus, faime rabiar.
Y al verme berra como una oveya
porque conmigo se quier casar.
Él diz que de molineru
gana todo cuanto quier
y que si no ye primero
seré en Xineru la so muyer.
Si una vez, o dos, o tres,
baxo a la villa al mercáu,
todos me miren de lláu
y dicen: ¡Neña! ¡Qué guapa yes!
y dicen: ¡Neña! ¡Qué guapa yes!

A la derecha del viaducto, el monte de Pando y La Pescal (125 m) cierra el valle del Ríu Alvares por el este, mientras que el de El Campón y El Reguerín con El Alto Rodriguero (212 m) lo hace por el oeste. En primer término, las praderías de La Bilortiega a la izquierda de la ermita de San Justo y San Pastor y encima de La Calabaza, un topónimo del que nos cuenta así García Arias:
"Los topónimos del tipo Calabaza (...) a lo mejor portan un elemento litonímico pero no ha de olvidarse su proximidad fónica con el apelativo calabaza, calabazón, y con el colectivo adjetival “Lamma Calapacera”, documentado en 1103 y que podría significar ‘terreno de calabazas’.
"En este término existen algunos criaderos de carbón de piedra muy útil para la elaboración del gas, y un mineral de cobre de muy buena calidad. Estos minerales fueron esplotados hace algunos años, y sin duda dejaban poca utilidad a los empresarios cuando los han abandonado"
"Fernández-Quevedo y González-Llanos, José. Pepín Quevedo. Ferroñes, Llanera (Asturias), 14.XI.1849 – Oviedo (Asturias), 30.I.1911. Poeta.
Sus padres —Aniceto Fernández Quevedo y Felisa González Llanos— se casaron en la ciudad de Avilés, de donde eran originarios, en 1851. Allí vivió Pepín los años de la infancia evocada en sus versos: “ay Avilés, Avilés / ñeru onde tuve crianza / pueblín onde reblinqué / escudillina de plata”. Obtuvo el grado de bachiller en Artes el 18 de junio de 1866 en Oviedo. Ingresó en la Academia de Artillería de Segovia, pero abandonó esa carrera para realizar la de Derecho en Oviedo, licenciándose el 6 de octubre de 1873. Funcionario del Ministerio de Fomento, en la Dirección General de Propiedades, residió en Madrid durante un tiempo en el que coincidió con compañeros suyos de Oviedo como Leopoldo Alas, Tomás Tuero o Armando Palacio Valdés. Allí inició su vida literaria en el periódico El Día. Su matrimonio con la piloñesa Dolores Mestaz Argüelles —con quien tuvo diez hijos— determinó que viviera varios años en Infiesto, hasta que fijó su residencia en Oviedo al ser nombrado, en 1899, secretario general de la Universidad, donde tenía amigos como los catedráticos Clarín, Aramburu, Altamira o Canella. Bajo la firma de Pepín Quevedo —nombre por el que era conocido, no se trataba de un seudónimo— aparecerán con relativa frecuencia sus poesías en la Revista de Asturias (1882), Laviana. Revista de Asturias (1896), El Carbayón (1896 y 1897), El Nalón. Revista Asturiana Ilustrada de Intereses Generales, de Muros del Nalón (1897 a 1901), Artes y Letras de Madrid (1901), Asturias, del Centro Asturiano de Madrid (1903), La Ilustración Asturiana (1904-1905). La mayor parte de estas publicaciones y otros versos inéditos fueron recogidos por Antonio García Oliveros en 1972.
La poesía de Pepín Quevedo fue elogiada en su época, comparándola con la obra de Teodoro Cuesta, como puede verse en autores como Clarín y Marcos del Torniello, o en necrológicas y en antologías como la de Enrique García Rendueles. Actualmente, sus versos —carentes de musicalidad— son valorados porque evocan la mentalidad dominante previa al desastre de 1898 ante las noticias de lo que acaecía en Cuba y Filipinas, porque cantan a la tierrina y a sus gentes, por la ternura unida al humor en el tratamiento de los temas, y por el uso del bable central a partir de su conocimiento de la realidad.
Este último aspecto ha suscitado dos de las reflexiones más inteligentes sobre la lengua hablada en Asturias, debidas a los profesores Santiago Melón y Jesús Neira.
Obras de ~: Batalla de Guadalete, Luarca, Imprenta de Ramiro Pérez del Río, 1896; La batalla de Sao del Indio en la Isla de Cuba ganada por el General Canella, pról. de L. Alas (Clarín), Oviedo, Uría hermanos, 1896 (ed. facs. de ambos poemas, Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana, 1991); Memoria Universitaria del Curso 1898-99, Oviedo, 1901; Poesía en bable, recop. de A. García Oliveros, intr. de S. Melón Fernández, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1972; Nueves poesíes (1896-1900), ed. de X. Ll. Campal, Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana, 1998; Humoraes, Oviedo, Trabe, 2003."
"La Cueva de El Pielgu o Cueva de la Xana se encuentra situada en Santa Mariña (Solís), a escasos metros sobre el curso del arroyo Solís.
El lugar tiene poca visibilidad por encontrarse inmerso en un bosque de ribera, en una zona donde se estrecha el fondo del valle. A pocos metros río arriba se encuentra una poza con una cascada, el Pielgu, muy utilizado hace años por los vecinos para bañarse. Es una zona cargada de referencias a la mitología asturiana, con una Xana que se convierte en culebra para pasar por debajo de la puerta de la casa de un viudo.
Al pie de la pared se encontraron algunos materiales líticos de cuarcita y sílex, durante el trabajo de localización para la Carta arqueológica de Corvera en 1995. Su datación es del Paleolítico, sin determinar periodos a falta de estudios precisos.
El estado de conservación es muy malo, con pruebas de excavaciones furtivas. También acumula basuras, al ser un lugar utilizado como vertedero pirata.
El yacimiento de la Cueva de El Pielgu, y todo el valle de Solís en general, merecen un estudio mucho más detallado y algún grado de protección, al ser una de las zonas que más datos pueden aportar al conocimiento del paleolítico en la zona costera central asturiana. Hay que recordar la cercanía de algunos yacimientos similares en la zona del pequeño valle del arroyo Solís:
Piedra tallada de TaúxuMaterial lítico de TárañoMaterial lítico del Monte MurónMaterial lítico de En Ca MataMaterial lítico de La GozonaMaterial lítico de El PontónMaterial lítico de El Llano
En la "Historia de Corvera de Asturias y su área" la localiza al lado del arroyo Espín, afluente aguas arriba del arroyo Solís. La confusión es comprensible si se consulta la cartografía oficial, que además lo denomina arroyo Espina."

Y es que, al este, volvemos a ver el del Ríu Frade, con la larga silueta del Fariu y su llomba en el horizonte, otro fantástico paisaje que no nos cansamos de contemplar
A la derecha y al otro lado del Santufirme, los altos de Robleo, por donde sube el viejo camino de Lucus Asturum a Noega que es ahora el GR-100.1
Más a su izquierda, los altos de La Rodriguera, encima de Puga, por donde va el GR-100, solar de la antigua Venta la Rodriguera, una de las antiguas paradas del camino de la capital asturiana a la costa gijonesa, tan empleado por Jovellanos. En cuanto al GR-100.1, este discurre un poco más acá, yendo de Robleo a Les Caleyes
Más a su izquierda y más al oeste, El Pedregalón o Picu Taborneda (623 m), que un error cartográfico de hace unas décadas confundió con el cercano Picu Gorfolí o Gorfoliz. El Pedregalón es facil de reconocer por si cima plana y llena de antenas, gran atalaya natural sobre la costa asturiana y buena parte del interior
"tierras que se roturaban para nuevos sembrados, por necesidades familiares, nuevos matrimonios, donaciones… En una época se donaban suelos gratis en el monte, con tal que la familia los roturara y trabajara, por lo menos, durante cuatro años. A partir de ahí, ya quedaban como propiedad privada de los colonos."
Salimos seguidamente a unos prados, donde hay una casería, fijémonos en las filas de hierba empacada a lo largo del Camino, siguiendo su trayecto y límite con la finca

Por sus laderas, el pueblo de Beyo, la cabeza de la parroquia por ser solar de la iglesia parroquial de San Miguel, que volveremos a ver desde aquí

"Villabona tiene tren pero no tiene tranvía. Ni falta. Acercase resulta fácil, rápido y cómodo para la gran masa de asturianos que vivimos en la denominada Área Metropolitana, el ochenta por ciento más o menos del total. Podría creerse que Oviedo, Gijón, Avilés y sus flancos, dada la densidad demográfica, forman una barriada interminable, pero sigue habiendo más bosques, praos, xatos, gochos, caleyes y jabalíes que vecinos. Y aquí, centro del centro, en pleno concejo de Llanera (que no siempre hace caso a su nombre) y desde la terraza merendero de La Vega, la suavidad de las verdes laderas enmarcan fiestas y siestas por igual.
La Vega sidrería y restaurante suma casa, bar, comedor acristalado, antojana de estares y bienestares, y hórreo; además lo circunda en parte el Frade, arroyo por el que nadan (y ponen huevos a vista de curioso) patos, gansos y ocas. En 2020 cumplió, precisamente, sesenta años de servicio vecinal y familiar: fundado por José Aurelio, o más exactamente por sus padres, ejerció de bar-tienda multiservicios: «Aquí venían los parroquianos a llamar o recibir llamadas (tuvimos el primer teléfono del pueblo), a enviar cartas, a gestiones con el ayuntamiento, a ver la televisión; funcionamos como centro de unión, ayuda y cordialidad», resume José Aurelio, jubilado del trabajo y activísimo de vida.
Su hija Marta casó con Fran, hijo de hosteleros belmontinos y futbolista profesional en el Castilla, el Toledo, el Granada o el Sporting B, por lo que comprueba diariamente cómo lo que amplió y mejoró año tras año continúa igual de atendido y arraigado: sus impecables y abundosos potes, fabadas , repollos rellenos, cachopos, corderos a la estaca, cabritos, callos o carrilleras entonan cantos de sirena capaces de oírse muy lejos.
Rodica, rumana que cocina ortodoxamente a la asturiana según el catón de María Luisa García o Madalena Alperi, tiene su responsabilidad en la gracia final conseguida, mientras Marta y Aitana, la hija mencionada y la joven nieta (que seguirá destinos profesionales con menos ataduras una vez termine estudios) completan esa vinculación familiar tan positiva cuando el guiso de tradición impera.
Al fresco de la terraza apurando cafés y copas, o resguardados en el interior antes de dominós y tutes apasionados, son dos posibles alternativas tras -por ejemplo- el variado y copioso menú del día, para que hoy, robando citas musicales, pueda ser un gran día."
"Eloy Rodríguez Ponce, natural de Lugo de Llanera (1927-2015) y Argentina Rodríguez Rodríguez, de La Vega (1931-2010), instalaron un bar-tienda en una casa propia, situada en La Vega, a la derecha de la carretera en dirección Serín. Sería Argentina la que más horas dedicaría al comercio, pues Eloy estaba empleado en el Aeropuerto de Asturias.En 1960, construyeron el actual local, a pocos metros del anterior, inaugurado en 1962. El bar-tienda, contaba con estantería y un mostrador de madera de unos 4 metros de longitud. La libreta para apuntar las compras a crédito era el método típico de contabilidad y los clientes saldaban sus deudas generalmente a fin de mes.Dispuso de bolera desde 1958 hasta 1965; teléfono público, traerlo desde Villabona supuso un desembolso de 17.000 pesetas, y la llegada de la televisión fue un revulsivo para los parroquianos que acudían en gran número atraídos por las corridas de toros. Su actual propietario, José Aurelio Rodríguez, hijo de los fundadores, nacido en 1951, comenzó de chavalete a trabajar en el bar-tienda, realizó sucesivas reformas y ampliaciones tanto del local como del merendero, y en 1970, suprimió la tienda dedicándose en exclusiva al bar, en cuyo comedor, además de comidas por encargo, los callos y el pote asturiano, son especialidades reconocidas. Reuniones de vecinos para jugar a las cartas, peñas de parchís, entidades festivas de Villabona, etc. tienen el bar-merendero como sede habitual de sus reuniones.Todos ellos, y la extensa clientela en progresivo aumento a lo largo de los años, se preguntan cómo seguir a partir del próximo mes de julio cuando por imperativo de la edad, José Aurelio, a quien hoy día ayudan además de su mujer, varias personas contratadas, se convertirá en pensionista."
"Abierto en 1915 por Rosa Menéndez (1870-1952), viuda de maestro y natural de la casería La Estrella, en Robledo, ocupaba un pequeño local en la casa-vivienda familiar. Estaba en las inmediaciones de la Mina, y su principal clientela eran los mineros, a la entrada y salida de los turnos. Un mostrador de madera bajo, –en los últimos tiempos, con Nieves, ya de cemento y repujado simulando granito en la solera– fue bar y casa de huéspedes antes de la Guerra Civil, y se le recuerda con el techo cubierto de madreñes que usaban los trabajadores de la mina en el tajo. También vendía jabones, conservas y otras pequeñas mercancías que demandaban los mineros, muchas veces desde la valla que delimitaba el solar de la Mina.Su hija Nieves Suárez Menéndez (1903-1997), casada con el ferroviario natural de Almansa (Albacete), Graciano Martínez Navalón (1903-1998), tomó las riendas del negocio en 1934 dando paso a la nueva denominación del bar donde era ayudada por Argentina Barros de Villabona y Consuelo del Carbayu de Robledo. El establecimiento permaneció abierto hasta 1960, y aunque dispensaba aguardiente orujos, coñacs, etc. lo fundamental era el vino procedente de León a razón de unos 600 litros por mes, que los mineros introducían al tajo en botas. Suministrado por Bodegas Pascón, llegaba en tren y había que llevarlo al bar por la estrecha y pendiente caleya que lo comunicaba con la Estación, deshecha por les rodaes de los carros al transportar madera para las galerías. Esta tarea, salvo raras excepciones en que la hacían los güés de La Estrella de Robledo, correspondía al matrimonio ayudado por su hijo Félix, quienes empujaban las barricas hasta casa, sobre unas pértigas colocadas a lo largo del camino.El 10 de cada mes, día de paga, era como fiesta, y Nieves preparaba una gran perola de carne guisada, en temporada, callos, y, siempre, embutidos caseros, fundamentalmente para los mineros pero también para los tejeros de Llanes ocupados en la cercana Teyera."
"Dicen que a una persona se la conquista por el estómago y en el Restaurante Michem lo siguen al pie de la letra. Desde que abrió sus puertas en 1992 no han parado de crecer y la fama de sus callos, su fabada o sus arroces se extiende a cualquier rincón de Asturias e, incluso, fuera de ella.
María Jesús Delgado y Miguel Ramos pusieron en marcha este negocio familiar que nació como una cafetería de pueblo en la que se daban comidas. Un par de años después, se incorporaría al negocio uno de sus hijos, José María Ramos, que se mantiene al frente hoy en día. «Soy la segunda generación», afirma con una sonrisa. Ramos recuerda que los comienzos no fueron nada fáciles porque no conocían el oficio. «Jugábamos un partido que no sabíamos si teníamos que atacar, defender o qué hacer, pero a base de tiempo, trabajo y sacrificio fuimos aprendiendo el negocio», reconoce. Actualmente, cada fin de semana unas 150 personas acuden a degustar sus guisos.
El paso de cafetería a restaurante llegaría 8 años después. Poco a poco la afluencia aumentaba y «fue necesario habilitar espacios para comedores que estaban dedicados a ocio con futbolín o billar», recuerda. Hoy en día el restaurante cuenta con espacio para unos 80 comensales entre sus dos comedores y la terraza, dispone además de columpios y un amplio jardín, con alguna mesa para disfrutar de unas sidras o cafés, muy aprovechado por las familias cuando llega el buen tiempo.
Entre sus platos más destacados, alguno de los que han cocinado desde su comienzo, como los callos en temporada o la fabada, con la que han ganado dos segundos premios y un tercero en el concurso ‘Mejor fabada del Mundo’; pero también destacan un par de arroces –con pitu y con bugre–, el bacalao y el cachopo. «Hacemos uno especial para celíacos o personas que no quieren rebozado, el cachopo albardado», explica. «A veces de un jamón entero igual vendo el 20% en platos y el resto es para cubrir el albardado», añade. De hecho, señala que «el 80% u 85% de la carta es sin gluten, incluidos los postres».
Siempre que pueden apuestan por los productos de proximidad, como el tomate en temporada, la berenjena, las patatas o los arbeyos. «Tenemos un huerto aquí al lado con un producto espectacular», señala. Sin embargo, no es sencillo, «porque no siembra nadie cerca. Si te fijas no hay ni vacas», lamenta.
A pesar de ser familiar, en este restaurante donde también celebran comuniones y otro tipo de eventos familiares, trabajan seis personas y los fines de semana dos más de refuerzo. Un negocio que «aporta vida al pueblo, cuando estamos cerrados aquí no viene nadie», apunta Lorena Llaneza, mujer de Ramos. Precisamente, la buena ubicación que tiene el establecimiento –«estamos cerca del parque tecnológico, a unos 20 minutos de Oviedo, Gijón y Avilés, y al lado de la estación de tren»– hace que muchas personas se decanten por este medio de transporte con la comodidad que ello supone.
El restaurante no es el único negocio que esta familia de emprendedores ha puesto en marcha, también cuenta con una pensión justo enfrente, ‘Casa Marujina’. «Era el negocio de mis padres, una tienda, y en 2002 hicimos habitaciones en el bajo y tenemos un apartamento para familias que es muy demandado en verano», explica Ramos."
"Estaba en la calle de La Estación de Villabona, a la izquierda de la actual hospedería Marujina, siendo el inicio de una saga hoy día perpetuada con el Michem, inaugurado en 1992. Raimunda Díaz González natural de Casa Mingo de Villabona (1916-1990), casada con Miguel Ramos Valdés de Los polleros de Lugones (1942-1959), abrió la tienda mixta en 1952 y el bar aproximadamente en 1960. Ambos, fueron cerrados en 1975, para dar paso al primer supermercado de Llanera que permanecería abierto hasta el año 2000.Aquélla primigenia tienda de ultramarinos del matrimonio Ramos-Díaz, fue abierta con cuatro paquetes de macarrones y un saco de patatas, expresión muy representativa de aquéllos años, cuando el estraperlo elevaba a 100 pesetas el litro de aceite y 100 litros de vino daban para un día.Fotos de la época muestran el mostrador del bar alto, chapeado en la parte superior, y una estantería con repisas simulando fichas de dominó, la radio de considerables proporciones y la bomba de aceite en una esquina. El carretillo era el medio de transporte para bajar hasta la tienda desde la cercana estación de tren, el pedido mensual que les enviaba Almacenes Guisasola desde Oviedo.El vecindario recolectaba caracoles que compraba Raimunda, clasificaba Miguel y se enviaban a Madrid. A Barcelona, fabes, gallinas y pollos y de allí se recibía tabaco, aunque no había estanco. En una vitrina se guardaban los artículos de mercería: medias, calcetines, ropa interior, hilos e incluso alguna colonia.En 1960 cuando se amplió el negocio para dar cabida al bar, donde las botellas de Sansón, Osborne, Terry, Ginebra, Ron o La Asturiana, eran licores cotizados, se acondicionó una bolera que mantuvieron hasta 1966.María Jesús Delgado Díaz, a quien todo el mundo conoce como Maruja, nacida en Alvares en 1946, se incorporó al bar tienda en 1968, tras casarse con el hijo de Raimunda, Miguel Ramos Díaz (1952-2005)."
"La presencia de los vaqueros de alzada en el concejo de Llanera esta atestiguada en todas las obras que han tratado sobre esa minoría. Como otros grupos pertenecientes a esa comunidad que se diseminaba en el invierno por los concejos vecinos de Siero, Las Regueras, Candamo y Castrillón para proporcionar pasto a sus ganados, los vaqueros invernaban en Llanera y trashumaban en verano a Torrestío (León) y a las brañas de la Felguer,a en el concejo de Miranda y al lugar de La Foceicha en el concejo de Teberga. D. Juan Uría señala como lugares de asentamiento de los vaqueros en Llanera en los lugares de Piles, Tabladiello, Robledo y Pruvia
¿Existió en Llanera la tradicional discriminación en que mantenían los otros grupos sociales a los vaqueros?Parece ser que sí. D. Juan Uría argumenta, incluso, contra la hipótesis de que no habría existido tal discriminación hacia los vaqueros allí donde éstos invernaban en Iugares próximos a los de alzada, aludiendo a la que los miembros de esta minoría sufrían en el concejo de Llanera. La segregación que soportaban los vaqueros en los templos tanto en el sentido de obligarles a asistir a los cultos en determinados lugares de aquéllos, separados de los demás feligreses, como el de sepultarlos dentro de las iglesias mientras duró esa costumbre funeraria- en los lugares destinados para los fieles de menor categoría social, parece ser que también se produjeron en Llanera. De hecho, la división que se hacía en las iglesias en las que también eran parroquianos los vaqueros, para impedir que ocupasen dentro de ellas determinados lugares, reservados a los otros fieles, está constatada en Llanera en la de San Miguel de Villardebeyo.La información que nos ha proporcionado la documentación que hemos manejado nos permite completar algunos de esos aspectos ya conocidos y aportar algunos datos nuevos sobre los vaqueros que residieron en el siglo XIX en Llanera. En primer lugar, su carácter de vecinos de Torrestío. Las fuentes notariales distinguen claramente, cuando se refieren a los vaqueros, entre su lugar de residencia y su vecindad, que es siempre la parrquiz de Saxtc Tcmás de Torrestío, en la Babia baja. Ni como vecinos del concejo de Belmonte ni del de Teverga aparece ninguno. Lo cual indica que, al menos en el siglo XIX, los vaqueros de Llanera trashumaban esencialmente a ese lugar de Babia."
"Parece ser, según esto, que los lugares donde principalmente se asentaron en Llanera los vaqeuros fueron las parroquias de Pruvia, Villardebeyo y Lugo. Lo que coincide plenamente con los datos que había aportado sobre ello D. Juan Uría Ríu, y también con otra referencia documental que tenemos en el mismo sentido (...)Por otra parte, en todas las obras que tratan sobre los vaqueros de la zona central se menciona el hecho de que sus apelli,dos son los mismos que ostentan los vaqueros del occidente de Asturias, y esta coincidencia de apellidos la explican por las relaciones y el origen común de ambos grupos. Entre los vaqueros de Llanera hemos comprobado que efectivamente esa coincidencia de apellidos se da, pero también que aparece alguno que no está entre los que comúnmente se consideran vaqueiros.Estos mismos apellidos los llevan también campesinos de Llanera que no se identifican como vecinos de Torrestío, sino de diferentes parroquias del concejo, que incluso en algunas ocasiones son las mismas en que habitan sus homónimo~; lo cual es, sin duda, una prueba palpable de que se ha ido produciendo una progresiva conversión de los vaqueros en campesinos estantes.Todos los datos que nos aportan los documentos nos muestran que los vaqueros residentes en el concejo forman una comunidad perfectamente diferenciada de la comunidad campesina y hasta incluso parece que esos campesinos que llevan apellidos vaqueros, pero que tienen ya vecindad en Llanera, siguen integrados en esa comunidad vaquera sin mezclarse con los otros vecinos. Y aunque a través de la fuente que hemos utilizado, no hemos encontrado huellas de la intensa conflictividad que se produjo entre vaqueiros, por una parte, campesinos estantes y párrocos, por otra, en el occidente asturiano entre el Último tercio del siglo XVIII y el primero del XIX, sí tenemos alguna prueba documental de que tal conflictividad existió también en Llanera, y, por medio de ella, sabemos también que era de la misma naturaleza que la que produjo el enfrentamiento en el otro sector de implantación vaqueira.En efecto, a través de un poder otorgado en 1834 por los vaqueros residentes en Pruvia, concemos que éstos estaban en conflicto con la parroquia de Lugo por disputas sobre el aprovechamiento de los pastos comunes y de las erías de la mencionada parroquia. Los vaqueros de Pruvia, confesando ser vecinos de Torrestío exponen en el precitado poder que:«tanto los que otorgan como sus predecesores, residentes en la parroquia de Pruvia de ynmemorial tiempo a esta parte emberaramos en Torrestío y embernimos ea la referida Pruvia y Lugo y hemos tenido el uso de pastar en las erías y pastos comunes de las susodichas y mediante que nos han quitado el uso de dicho aprovechamiento (. . .) y (nos exigen) les paguemos la couta (sic) antigua, y nos apremian por ello los mayordomos de la fábrica de Lugo, lo que no es justo (...)En realidad, como se desprende del contenido de otro poder otorgado en ese mismo año por el mayordomo de la parroquia de Lugo, con el objeto de requerir a los vaqueros el pago de la mencionada cuota por vía judicial, la oposición a la satisfacción de la misma por parte de los "montañeses" como se les denomina en el citado documento, era bastante anterior, concretamente del año 1831 ". Lo que parece significar que había sido esa contumaz negativa al pago de la cuota la que finalmente había decidido a los parroquianos de Lugo a negar a los vaqueros el aprovechamiento de los pastos de la parroquia.Además de indicarnos en qué términos se producía por los vaqueros el aprovechamiento de los pastos del concejo, estos documentos notariales nos demuestran no sólo la existencia de la conflctividad entre ambas comunidades, sino también, como señalábamos más arriba, que su raíz estaba en el contraste de intereses económicos que había entre ellas; contraste de intereses que también existía respecto a los párrocos, que, como vemos, en este caso, también debían de aprovecharse indirectamente de la compensación que la parroquia recibía por la utilización que los ganados de los vaqueros hacían de sus pastos y rastrojeras.No sabemos realmente si esa conflictividad siguió existiendo posteriormente. Pero sí parece claro que el proceso de conversión de los vaqueros en campesinos estantes se realizó en Llanera manteniendo la comunidad vaquera, o al menos una parte, su carácter diferenciado frente a los otros campesinos.Las escrituras matrimoniales nos muestran, en efecto, que siguió existiendo a lo largo del siglo un grupo de vaqueros que no parecen estar plenamente sedentarizados como lo demuestra el que siguen siendo vecinos de Torrestío, dende continúan teniendo bienes e intereses; pero que por otra parte participan también del modo de vida de los campesinos estantes del concejo. Así los vemos formando saciedades familiares con sus hijos sobre bienes arrendables en los mismos términos y condiciones que lo hacen los otros campesinos. Pero eso sí manteniéndose como un grupo cerrado, con plena diferenciación respecto a los demás campesinos como lo prueba la acentuada endogamia grupal que practican.Las dotes que entregan a sus hijos sólo se diferencian de las de los otros campesinos en que en su composición entran frecuentemente bienes raíces localizados en Torrestío. Así es el caso de la aportación que realizan al matrimonio de su hijo, José Álvarez Fernández, sus padres, Ramón Álvarez Montaña y su mujer María Fernández, residentes en Villardebeyo y vecinos de Torrestío. La aportación consiste en mandarle, además de la mitad de los bienes arrendables que estaban llevando en la parroquia de Villardebeyo, propiedad del Marqués de Santiago, «la tercera parte de la casa que habitan en Torrestío, un prado en este término, nominado Valverde, y una finca nominada las Lombas, sita en Torrestío, de sembradura cuatro copines de pan»(...) la endogamia grupal determina la unión de contrayentes de las parroquias donde mayoritariamente residían los vaqueros, Villardebeyo y Pruvia, por una parte, y vaqueros residentes en éstas con vaqueros de parroquias de otros concejos, por otra."
El Camino, antiguo Camín Real, forma parte de aquellas viejas sendas que fueron de peregrinación pero también de trashumancia y de arriería
Y algunas caserías siguen manteniendo las labores agropecuarias del sector primario que, aunque menguante, sigue bien presente en Llanera, como esta que encontramos al empezar un poco de bajada
La misma panera, vista desde el Camino, observemos esta figar o figal, 'higuera', a la entrada de la casería
A la derecha del Camino, les fabes fabes Cuando están en el huerto
Como planta trepadora que es, crecen subiendo por este 'bosque de palos' que se extienden prado abajo hacia la carretera
El valle de Villardebeyo con otra carretera, la de Villabona, por donde siguen pasando camiones de la mina de espato-flúor. Como dice Luján Argüelles en La Nueva España del 2-6-2022:
"Villabona huele a metal de ferrocarril y aún sabe a minería. La localidad cabecera de la parroquia de Villardeveyo parece colgada de la ladera, con las vías del tren como sostén mientras las hileras de casitas de desparraman con orden por la colina, hasta llegar a un valle que se alarga hacia el barrio de La Rotella, en el que los vecinos tienen como punto de encuentro el centro de salud y el centro social. A apenas seis kilómetros de Posada, la capital de Llanera, sus vecinos tuvieron que lidiar durante largos años con el sambenito de ser conocidos como el pueblo “de la cárcel”, pero finalmente el centro penitenciario lleva por enseña el nombre de la región, y Villabona se conoce por mucho más que eso.
En primer lugar, quizás para los menos avezados, se la conoce por el Palacio, que forma parte de una ruta bien señalizada por las edificaciones históricas del concejo. El edificio, del siglo XVII, es bien conocido por la celebración de eventos y banquetes. Situado en el valle, rodeado de frondosos jardines y bosques, bajando del Alto de la Miranda hacia Villabona y Serín, es uno de los monumentos mejor conservados del concejo y el más destacado de la parroquia de Villardeveyo. También se le conoce como palacio del Conde de San Antolín y Señor de Villorio, está catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de Momunento. Dentro del edificio, como singularidad, destaca la capilla dedicada a los Reyes Magos, trazada por Juan de Naveda y fechada en el año 1625.
Es el primer hito que sale al paso del visitante, pero Villabona es mucho más, y recibe al viajero tras pasar por encima del trazado de las vías del tren a través de dos puentes por los que discurre la carretera. Su estación, de estilo inglés, permanece en estado de abandono, pero a cambio un colorido grafitti con temática ferroviaria sale al paso de quienes se dirigen a coger el tren. Una creación tan realista que casi da la sensación de estar inmerso en un andén de dibujo animado.
El desarrollo de Villabona corrió parejo al de los convoyes de trenes que circulan hacia toda Asturias, y está marcado por el comienzo de la explotación de minas de carbón en el yacimiento de Santufirme, favorecido precisamente por la presencia del ferrocarril.
No siempre fue así: hasta que se inauguró oficialmente la línea León-Gijón, Villabona era una aldea formada apenas por un puñado de caserías alrededor del palacio, propiedad de los Alonso de Villabona, que fueron quienes vendieron los para construir la estación. De forma paralela se puso en marcha el ramal Villabona-San Juan de Nieva, por el que se sacaba el carbón de las explotaciones de Santufirme y Ferroñes."
El nombre no puede ser más sugerente además, y entendible, Villabona, "adjetivo que describe la posesión rural de un señor", una 'villa buena', villam bonam, 'llana, productiva', pero escasamente poblado hasta la llegada de la minería, nos explica Xulio Concepción:
"En 1751 estaban el palacio de la familia Alonso de Villabona, y unas ocho caserías. Desde 1880 con el Ferrocarril se fue desarrollando el enclave actual. Un espacio con agua, en suelo llano, bien comunicado con el mar y la montaña, a la falda de un monte boscoso…, era un privilegio para el poblamiento humano todo el año."

El pasado señorial, el Palacio de Villabona o Palacio del Conde Señorial, es actualmente otra referencia del valle que ayuda a identificar y localizar inmediatamente la población, dado que es lugar de celebraciones y eventos desde ya hace años
Allá en la lejanía, más allá de Robleo, al este-suroeste, vemos ahora Peñamayor con su caliza al sol de la tarde, referencia geográfica que tuvimos en nuestra larga travesía por el valle del Nora. Su cota máxima es La Triguera (1.293), si bien destaca especialmente el 'espolón' septentrional de la montaña, El Tarnu (1.123 m), que se alza sobre la unión de los valles del Nora y del Piloña, mientras que por atrás, cerca de La Faya los Llobos, El Cotón (1.199 m) con sus Pasos del Diablu ya se encuentra en Llaviana, en el valle del Nalón
"En La Miranda, en el margen derecho de la carretera general Oviedo hacia Avilés, se localizaba este establecimiento, en el grupo de casas de planta baja conocido como L’acera de Bonifacio que aún se conserva, donde ocuparía la última en dirección a Avilés. Los propietarios más antiguos a quienes podemos poner nombre serían Bonifacio Álvarez Fernández, natural de La Miranda (198?-194?) propietario de La Minona, explotación de carbón, junto al alto de La Miranda ya finiquitada antes de 1936, y su mujer Carmen García, de Nubledo, quienes montaron un bar tienda y una fábrica de sidra, documentada en la Guía Monumental, Histórica, Artística, industrial, comercial y de Profesiones de Álvarez y Gámez en 1923-24 y que perduró hasta la década de 1960 con el popular nombre de Llagar Buenos Aires.En 1952, su sobrino y ahijado Bonifacio Álvarez Menéndez (1924-2008), el popular Boni, reformó el local para bar tienda que atendió con su mujer Flor María González Álvarez, nacida en Manzaneda, Gozón, en 1928, a la que conoció durante sus actividades con las trilladoras de la casa. Boni instalaría la barraca de bebidas en numerosas romerías de los alrededores.El antiguo bar pasaría a ser Bar-Restaurante Boni como atestiguan fotos de la época. Un mostrador de obra con la solera en madera maciza donde los agujeros naturales de ésta fueron alisados mediante injertos-remiendos que convertían el resultado en digna tarea de marquetería casera. Repisas de madera bien surtidas y gran mapa de Asturias configuraban el frontal izquierdo del local. A la derecha estaba la tienda con mostrador más bajo en madera, sobre el que sujeta al techo, una barra soportaba embutidos y bacalao. Tras él, el acceso a la cocina. Los comestibles habituales, el aceite y legumbres a granel y el pan que más o menos desde 1960, traía Santos desde Posada en un carro tirado por borrico, configuraban la sección.La actividad como restaurante comenzaría aproximadamente en 1955, cuando el auge del transporte a consecuencia de ENSIDESA. El comedor con mobiliario de madera, equipado con una decena de mesas, servía un menú más caro que en Avilés, pues rondaba 25 pesetas y su auge era por semana.Había personal contratado para atender tanto al comedor como ayudar en la cocina. Era característica la imagen de los camiones que transportaban pescado de la rula de Avilés a Madrid, aparcados sobre las once de la noche frente al bar, mientras cenaban los conductores. El buen manejo de Flor en la cocina, permitió incluso ofrecer algunas bodas y, algún que otro jabalí, fruto de las cacerías de familia y vecinos, fueron guisados en sus fogones.En 1960 una nueva reforma eliminó la tienda y el llagar, dejó el mostrador recubierto con gresite y formica en la parte superior, eliminó las repisas para bebidas y dejó una nevera de madera activada con motores instalados en el sótano, donde el antiguo llagar.En la finca, a la izquierda del bar, se celebraban las subastas de las rameras –algunos años hasta 8 novillas coincidiendo con la festividad de La Concepción y la consiguiente misa en la cercana Capilla. Durante este evento calificado por algunos como la feria de Villardeveyo, la gaita y el tambor amenizaban misa y subasta, había baile bajo la panera y en el llagar de Bonifacio la sidra se ofrecía a peseta.Entre 1967 y 1998 el establecimiento, oficialmente denominado Bar González fue traspasado a Avelino González de Ayones, Luarca y a su mujer Josefa, que lo mantuvieron hasta la muerte de aquél. En estos años eran habituales las partidas a las cartas, circunstancia que no se dio en época de Boni. Posteriormente, el proyecto de otro llevador, con rótulo de Bar en color rosado, no pasaría de unos meses.Hoy día se conservan el mostrador, los congeladores y las argollas para atar monturas en la fachada principal. El local que ocupó el llagar, en los sótanos, con acceso posterior gracias al gran desnivel del terreno, fue posteriormente garaje de los camiones de la familia. El llagar, bastante reducido en tamaño para adaptarlo a la nueva ubicación y múltiples utensilios con él relacionados, se mantiene en Casa Pinón. Hubo taxi, el teléfono público número 1 de Llanera y estanco."
El Camino se estrecha al pasar junto al tendejón de la casería, observemos la profundidad de su caja caminera
Llegamos a una bifurcación, el Camino sigue de frente por el ramal principal, es decir, a la izquierda, pero hemos de decir que el ramal de la derecha baja a la carretera, enfrente de L'Acera de Bonifacio, si bien el chigre tiempo hace que ha cerrado
Ahí en Beyo, justo en el cruce con la carretera a Alvares, estuvo, entre 1965 y 1975, Casa El Parlante que, si bien únicamente duró una década, fue toda una institución en Villardebeyo, según nos cuenta Chema Martínez:
"Guillermo Suárez Martínez, junto a su hijo Manuel, fueron los promotores y constructores de una bolera delante de la casa paterna, que estaría activa de 1959 a 1963. En esta casa, con vistoso corredor hoy día remozado, conocida como El Parlante, y situada en el margen derecho de la carretera de La Miranda a la iglesia de Veyo, a la altura del cruce a Alvares y Piles, pusieron un bar-tienda en 1965. El negocio era atendido por su mujer María Carmen León Pérez (1923-2002), natural de Los Campos, Corvera, y la hija María Carmen Suárez León, nacida en 1947. Ultramarinos y pan, eran el fuerte de la tienda y en el bar, las partidas a las cartas. Por su cercanía a la Iglesia parroquial, en las fiestas de Pascua y del Corpus era muy concurrido, a lo que también contribuía el ser punto de almacenamiento/recogida de bombonas de gas, y el lugar donde se dejaba la leche de las caserías cercanas, que los vecinos traían a lomos de sus burros para su posterior recogida por los camiones cisterna, principalmente el de Lagisa.Las rondas por la zona de la pareja de Guardia Civil, incluían una parada en el Bar. El Sinfoneru de Lugones, El Rapín, y Casa Rosa, son recordados como suministradores de mercancía."
El Camino se encaja entre el borde de la finca de la izquierda y un seto cultivado de la derecha y, aunque es algo más ancho, vayamos atentos ante el paso muy ocasional de algún vehículo
Este trayecto por La Miranda es uno de tantos recorridos que, a pesar de estar asfaltados, son sin duda toda una belleza, tanto cuando caminamos por espacios abiertos con grandes vistas panorámicas 'a los cuatro vientos' como por estos recovecos más recogidos
En Beyo, volvemos a ver el centro del pueblo, encrucijada de caminos, arriba hacia La Peña y Alvares, abajo hacia la iglesia, el cementerio y el río...

"Villardeveyo da la impresión de rozar el desastre más absoluto, ya que a pesar de tener un maestro con formación superior, no había ni organización ni método, tampoco había libros para uso de los alumnos y el material disponible era muy escaso mientras que la asistencia era muy baja. Ante el inspector, el docente explica que se lleva dos meses delicado de salud, disculpa que no impide que sea amonestado por el inspector, quien termina recomendando al ayuntamiento que se lleven a cabo exámenes anuales a todos los alumnos y se vigile la administración del material para evitar abusos."
Y esos son los caminos a La Peña y Alvares (arriba), a la iglesia (a la derecha), al cementerio (abajo a la derecha) y al río (parte inferior de la foto)
"A media distancia entre Oviedo y Gijón la hundida iglesia de Villardoveyo presenta rasgos de aquella arquitectura romano-goda anterior á la bizantina, conservada en Asturias durante los tres siglos primeros de la monarquía de Pelayo."
"Del siglo IX era la construcción del templo parroquial de San Miguel de Villardeveyo, destruido por el tiempo para lamentar la pérdida de una construcción gótico-romana anterior á la bizantina, ante cuyos ruinosos restos se complacieron Caveda, Quadrado y otros, que la alcanzaron en pié antes que en su perimetro se levantase nueva iglesia, borrando todo vestigio de la antigua."
"En los siglos XVIII y XIX aparece mencionada san Miguel de Villardeveyo por personajes de la relevancia del polígrafo gijonés, Gaspar Melchor de Jovellanos, quien conoció esta iglesia y la incluyó dentro del catálogo der iglesias prerrománicas tardías. Más tarde, en 1845, José María Cuadrado, ve en ella “rasgos de arquitectura godo-romana anterior a la bizantina, usada en Asturias durante los tres primeros siglos de la monarquía de Pelayo”. En 1848, el historiador y político, José Caveda y Nava fechó su construcción en el siglo X, y cuenta como se encontraba en un lamentable estado de conservación incluso con la techumbre derruida, y ya en ese momento señalaba que el único elemento que recordaba a la fábrica prerrománica era una ventana con celosía.
Ante la mala situación en la que estaba el templo, los vecinos de la parroquia deciden en 1850 ponerse manos a la obra, y convocar una asamblea con el fin de afrontar la restauración del templo parroquial. El acta está fechada un 17 de noviembre y los motivos que llevan a los vecinos a reunirse tienen que ver con la situación de un templo “enteramente arruinado y expuesto a que suceda algún trastorno o desgracia cuando se hallen en Misa popular”.
La necesidad de afrontar obras con urgencia, queda acreditada en la primera condición que fijan: “Que la obra se principiará inmediatamente que se hallen recursos para su planificación”. Asimismo se deduce que ya se había contactado con algunas personas de la parroquia, algo más pudientes, para ayuda de los gastos y animados “con estos auxilios”, empezaron a dar forma al proyecto.
Otra de las obligaciones contraídas por los vecinos, fue la de “poner a su costa y por su cuenta y riesgo, cuantos materiales se necesiten para la fabricación de la nueva Iglesia y ponerlo en el punto donde se halle la obra”. Para organizar esa entrega tanto el párroco como el vecino, Francisco Rubín de Celis, quedaban facultados para elegir capataces en distintos puntos de la parroquia encargados de que los vecinos de la zona que tuvieran asignada, cumplieran con esa obligación. En el caso de aquellos que carecieran de carro y de ganado para el acarreo de materiales, quedaban obligados a aportar su esfuerzo personal.
Siguiendo con las condiciones pactadas por los vecinos para afrontar la reconstrucción de la iglesia, aquellos vecinos que teniendo carro no acudiera con él para ayudar en los trabajos estaría incurriendo en una multa de 10 reales por cada día de ausencia, mientras que si se tratara de una prestación personal, la multa sería de 4 reales diarios. En ambos casos, el dinero se utilizaría para el pago bien a un carretero bien a un peón, para el “pago y satisfacción á otro operario que sirva en la obra en nombre del rebelde”.
En el caso de que el presupuesto asignado, que no se concreta, no llegara para cubrir la totalidad del gasto, la diferencia tendría que ser abonada por los firmantes del acuerdo y por el resto de vecinos de la parroquia, a partes iguales.
Más interesante es la quinta condición, que dice literalmente: “Que para ayuda de la planificación y fabricación de la nueva Iglesia, se aprovecharán de todos los materiales que hoy existen y tiene la antigua, la que se hechará en el suelo”. Eso nos habla del grado de deterioro que tenía el edificio existente y que las obras de reconstrucción, se iban a hacer previo derribo de algunas de sus partes. Actuación que no sabemos hasta qué punto puede haber modificado las proporciones o incluso las dimensiones de la iglesia, que volvería a sufrir, como veremos más adelante, otra reconstrucción importante tras la Guerra Civil.
Para ejecutar las obras se especifica que “en esta parroquia hay varios Maestros, labrantes, de mampostería y carpintería”, quienes tienen unas minutas de “diez reales el labrante, ocho el mampostero, y otros ocho el carpintero”.
Al año siguiente, abril de 1851, en Posada se firma un nuevo documento gracias al cual sabemos que el coste de las obras iba a ser de 6.360 reales, como mejor oferta recibida, un dinero que el contratista recibirá en tres pagos, de los cuales 1.000 se entregarán al inicio de la obra, y el resto en dos pagos más según fuera avanzando la obra.
Documentadas asimismo, se encuentran las obras llevadas a cabo en 1884, durante las cuales se colocó el suelo que actualmente se puede ver en el templo, se tapiaron algunos ventanales en el muro norte, y las capillas laterales y la central, serían objeto de reforma, y la que sería la nave sur (en origen se trataría de un templo de tres naves como así lo dejó escrito Bernardo Alonso Ablanedo en 1804, en su Descripción del concejo de Llanera), terminaría por convertirse en el pórtico actual.
Si los deterioros de los que tenemos noticia a lo largo del siglo XIX se debieron al paso del tiempo, los sufridos durante la Guerra Civil fueron provocados por la mano del hombre, como se acredita en el expediente 3.505 de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. Un expediente que se inicia el 31 de enero de 1940, con la pertinente petición del secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Oviedo, Rufino Truébano, solicitando ayuda económica al presidente de la Junta Provincial de Regiones Devastadas. Escrito también rubricado por el obispo de la diócesis ovetense.
En este caso, el autor del presupuesto de la obra fue el mismo que ese mismo año haría el referido a la iglesia de san Juan de Ables, es decir, el aparejador, Enrique González Arranz, por un total de 35.353,70 pts. En la memoria que acompaña a este presupuesto, Arranz explica que el templo está construido “a base de la solidez típica en esta clase de construcciones y está exenta de elementos artísticos y ornamentales, como parece fue norma en la construcción de edificios religiosos en este concejo”.
Asimismo, hace referencia a las obras de 1884 y señala que durante las mismas “se modificó su antigua estructura al ampliarlo bilateralmente a la nave central, sendas edificaciones para atender a las necesidades del culto, abriendo en el muro, mediante pilastras y arcos, comunicación con la nueva capilla”. Dos afirmaciones que parecen desconocer la importancia histórica y artística de la iglesia cuya restauración aspiraba a tener entre las manos, si bien es cierto que hacía ya mucho tiempo que había perdido los elementos más señeros de su origen prerrománico.
En ese mismo año, añade, se “levantó la torre, sobre base rectangular y adosada a la parte anterior del edificio”, a través de la cual se accede a la portada principal de acceso a un templo con una superficie de 337,60 metros cuadrados. “Fue propósito, en parte frustrado, durante el dominio marxista, reducir a cenizas esta Iglesia, para lo cual además de incendiarla intentaron volar sus paredes y apoyos de arcos con dinamita, quedando por tanto destruida toda su cubierta y maderamen y debilitadas sus paredes”, y se mantienen intactas las “paredes del contorno y crujías interiores” a excepción de las “partes en que se provocaron las explosiones en las que se precisa hacer los refuerzos pertinentes”.
Como en expedientes que ya hemos visto, el arquitecto de la Comisión de Oviedo de Regiones devastadas, Francisco de Zuvillaga, da el visto bueno al presupuesto en septiembre de 1941, y con todos los informes favorables, el obispo remite, el 17 de octubre de ese mismo año, toda la documentación al Ministro de Justicia. El mismo obispado solicita al párroco de Villardeveyo, Manuel Fanjul Suárez, bajo el reclamo de “urge”, que responda a un cuestionario. Gracias a él sabemos que se habían iniciado las obras dirigidas por Luis López Argüelles, ayudante de minas y fábricas metalúrgicas.
En el mismo cuestionario se contesta afirmativamente a las preguntas acerca de su estaba construidos los cimiento, levantadas las paredes, la cubierta y los pavimentos, así como si las obras se estaban ejecutando conforme al proyecto. Asimismo, se cifra en 18.670.20 pts la cantidad invertida hasta ese momento en las obras, lo que supone algo más del 50% del presupuesto total de la obra ligeramente superior a las 35.000 pts.
A la vista de esos datos económicos facilitados por el párroco, se considera que el presupuesto original está “desproporcionado”, por lo que se reduce su cuantía a 28.000 pts “cantidad por la que se propone la aprobación”, según consta en el informe emitido por el arquitecto J.M. Díaz en Gijón el 5 de julio de 1942. Unos días después, el 23 de julio, el obispo de Oviedo envía al presidente de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales, con sede en Madrid, una solicitud de subvención para ayudar al desarrollo de las obras de recuperación de la iglesia de Villardeveyo, por importe de 18.000 pts. La recaudación de fondos para financiar las obras de recuperación del tempo, se habían iniciado muy pronto, como demuestra un recibo emitido a nombre de José Álvarez Álvarez, por importe de cinco pesetas “a cuenta del segundo donativo voluntario de 25 pts para ayudar a la reconstrucción del templo de San Miguel de Villardeveyo”. El recibo está firmado por el tesorero, Luis Roza, y lleva fecha de octubre de 1939. En 2002 se volverán a hacer obras de restauración por un importe aproximado de 27.000 €, que afectaron sobre todo a la cubierta."
"Para ponernos en contexto, tal y como señala la Organización Mundial de la Salud, la difteria es una enfermedad causada por una bacteria de transmisión aérea o por contacto físico directo, que afecta principalmente a la garganta y vías respiratorias superiores, además de producir una toxina que afecta a otros órganos. Los síntomas principales son dolor de garganta, fiebre baja y glándulas inflamadas en el cuello.
Conocido el enemigo, la primera noticia de la aparición de la enfermedad en la parroquia de Villardeveyo, la encontramos en un acta del pleno municipal celebrado el 19 de septiembre de 1896. En ella se recoge el acuerdo al que llegan los concejales para la compra de una jeringuilla «para inyectar el suero Rox a los diftéricos y entregarla al Médico Municipal». La redacción sucinta del acuerdo no da la impresión de que el municipio se estuviera enfrentando a una epidemia de gran importancia.
Sin embargo, el hecho de que el asunto vuelva a tratarse en varios plenos entre finales de 1898 y abril de 1899, nos dibuja otro panorama y ahí ya sí, se nos traslada la importancia que la enfermedad tiene para una parroquia que, no lo olvidemos, contaba en ese momento con una gran población tanto estable como flotante, habida cuenta del importante número de trabajadores empleados tanto en el ferrocarril como en las minas de Santofirme, lo que les convertía en potenciales focos de expansión de la enfermedad.
Después de que el ayuntamiento llevara desde el mes de agosto sin convocar ni una sola sesión plenaria, la del 10 de diciembre de 1898, se abrí precisamente con la epidemia de difteria que ya llevaba al menos dos años activa. En el pleno, presidido en ese momento por Ramón García Miranda, se dio cuenta a los concejales presentes de una comunicación del médico titular del municipio, Antonio Asúnsolo, a la vista de la extensión que estaba cogiendo la epidemia de difteria que había empezado a propagarse «y estaciona en varias parroquias de este concejo y en particular en la de Villardebeyo».
La preocupación se deja sentir y, a pesar de la mala situación económica del municipio, los concejales acuerdan dedicar una cantidad económica, cuya cuantía no aparece recogida en el acta de la sesión, para «proporcionar medicamentos desinfectantes, con cargo al capítulo de Imprevistos por no haber consignación en el capítulo correspondiente».
La forma en la que el ayuntamiento gestionó la pandemia, provocó que en abril de 1899, concretamente el día 9, se recibiera en el consistorio una comunicación del Gobierno Civil, en la que el gobernador expresaba su sorpresa por no haber sido comunicado el brote de difteria en el concejo, teniendo en cuenta que se había extendido «hasta el punto de producir defunciones que han alcanzado al vecindario».
Ello motiva que el gobernador decida que el Inspector provincial de sanidad visite el concejo para analizar el estado de la enfermedad y redacte un informe al respecto y, una vez vista la extensión de la enfermedad, convocar a la Junta Municipal de Sanidad para tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de la misma.
La respuesta municipal a este requerimiento, fue la de convocar a la Junta Municipal de Sanidad para el día siguiente, 10 de abril, presidida por el alcalde y con presencia del inspector provincial, Dionisio Cuesta Olay. En esa reunión, la junta acordó facilitar toda la información disponible y colaborar en la visita que el inspector iba a hacer a la parroquia más afectada por la enfermedad.
Tal día como hoy, 14 de abril, pero de 1899, tenemos la última noticia sobre la epidemia en un acta de la Junta Municipal de Sanidad. En ella se deja constancia de la visita de Cuesta Olay a Villardeveyo, donde pudo ver como el médico municipal, Antonio Asúnsolo, «había llevado con pericia y oportunidad que reclaman siempre los síntomas funestos de la terrible enfermedad que con el nombre de difteria arrebata la vida a tantos seres inocentes que constituyen el encanto de las familias.»
Los elogios del inspector, si hacemos caso del acta del pleno, no terminaron ahí, sino que «la Junta local de sanidad cumplió con celo y energía todos los preceptos de la higiene y de la salubridad pública», para, a continuación explicar a grandes rasgos las características de la enfermedad y «los procedimientos que la ciencia aconseja en estos casos para combatir el mal y dictó las reglas necesarias para conseguir la profilaxis general y evitar la difusión, el contagio y la epidemia del mismo.»
En esa sesión monotemática, el inspector insistió en la necesidad de cumplir con las normas de higiene pública «y no permitir la apertura de la escuela de la parroquia en cuestión durante seis o siete semanas después de haber desaparecido en absoluto la enfermedad», para terminar su alocución a los presentes diciendo que «después de lo expuesto nada tenía que añadir, atendiendo a que estaba cumplida en todas sus manifestaciones la higiene que incumbe al servicio público».
(...) en ese mismo mes de abril el párroco de Villardeveyo, solicitaba al pleno municipal la concesión de un emplazamiento para levantar un nuevo cementerio parroquial."

El párroco transmitía así la demanda vecinal, la cual se resuelve en pleno municipal como único punto del día, lo que demuestra su importancia:
"... en 1899 serán los vecinos de la parroquia de Villardeveyo quienes demanden de su ayuntamiento la búsqueda de un terreno en el que abrir un nuevo cementerio habida cuenta de la necesidad existente en ese lugar.
El 29 de abril de 1899 el pleno municipal se reúne para tratar el único punto del orden del día, que no era otro que el de dar lectura de una comunicación enviada al consistorio por el gobernador civil fechada cinco días antes, en la cual se informaba del envía a la máxima autoridad de la región, de una instancia firmada por el párroco de Villardeveyo, solicitando «se le conceda el emplazamiento de un nuevo cementerio».
Leída esa comunicación por el alcalde, Ramón García Miranda y Ablanedo, el pleno acuerda dar permiso a los vecinos de la parroquia «para que previas las formalidades legales, empiecen las obras una vez que son de urgente necesidad», como afirmaba el párroco en la instancia enviada al gobernador provincial. Es posible que el hecho de saltarse al ayuntamiento para recurrir directamente al gobernador, tuviera que ver con algún intento anterior, del que no nos ha llegado constancia, de solicitud al consistorio y que éste no hubiera atendido la petición vecinal.
La tramitación municipal volvió a llevar el asunto al plenario, esta vez el 2 de septiembre del mismo año de 1899, y de nuevo como único asunto a tratar por los concejales. En el mismo, será un edil, Ramón Martínez Coto, quien vuelva a poner sobre la mesa la necesidad de fijar «el emplazamiento de un nuevo cementerio católico», ya que al parecer el existente hasta ese momento «se halla completamente lleno de cadáveres y no reunir las condiciones higiénicas». Las mismas razones que habían esgrimido los vecinos de Pruvia en su petición unos años antes.
Con esa intención, una comisión municipal había recorrido la parroquia con el fin de buscar la nueva localización del equipamiento mortuorio, y se analizaron las condiciones de dos terrenos, uno «en el punto nominado Hero debajo De la Iglesia», y otro identificado como «Camperón en la hería de Barradiello, todo terreno propiedad de Don José Díaz y Díaz del Río de dicha parroquia», tal y como se puede leer en el acta del pleno.
El primero de ellos, el Hero bajo la iglesia, presentaba los inconvenientes de no reunir «las circunstancias geológicas por hallarse en una situación demasiado pendiente y falta de viento Norte».
Mientras que el Camperón parecía más favorable al estar elevado al Norte, lo que favorecía que los vientos dominantes soplaran en dirección contraria al caserío, además de ser un terreno de naturaleza «silicio-calcárea y que reúne las condiciones legales para el objeto y que en sus inmediaciones no existen corrientes de aguas superficiales que puedan perjudicar a la salubridad pública».
Por todo ello, la comisión enviada sobre el terreno consideraba que esa ubicación era la mejor al reunir unas "excelentes condiciones para el objeto, tanto de capacidad como higiénicas"
"Raíz prerromana en relación con el vasco, *(I)BAIKA (vega del río). Las vegas de los ríos fueron siempre la condición imprescindible en el descenso de los pobladores desde los altos a los valles; poco a poco, lejos ya del peligro prerromano de las tribus enemigas, de los animales más peligrosos, los nativos fueron descendiendo de las montañas, colonizando las tierras a media ladera y, por fin, dominando las mismas orillas de los ríos, antes llenas de malezas, inundables, boscosas… Colonizar una vega suponía una agricultura mejor, más ganadería, más comodidad para la estancia prolongada. El origen de muchos poblamienos posteriores. En realidad el nombre debería ser La Vega de Formanes. Allí hay una pequeña ermita, llamada de Formanes, dedicada a la Virgen."
Vega adelante, en la recitada carretera de Serín (AS-325) estuvo, entre 1977 y 1998 otro célebre establecimiento en el cruce de La Rotella, del que nos habla Chema Martínez, el Bar Alegría:
"Al que algunos llaman popularmente como el de La Zapatera, estuvo en la primera casa a la izquierda desde la rotonda de La Rotella hacia la estación, a cargo del matrimonio formado por Jesús Penas López, gallego nacido en 1934 y María Fernández González, nacida en Salas en 1932.Jesús se dedicaba al transporte y María atendía una pequeña tienda de ultramarinos, sin nombre, en una habitación alquilada por 500 pesetas en la misma calle de La Estación, cerca del actual Michem, desde 1964 hasta 1972. En el año 1971 construyeron su propia casa de dos pisos y sótano, dedicando a bar-tienda prácticamente la totalidad del piso a nivel de calle, establecimiento abierto desde 1972 hasta 1997, coincidiendo con la jubilación de María. El nombre fue sugerido por José Manuel el de Casa Rosa de Posada, en contraposición al apellido de Jesús, quien les gestionó el luminoso con el nombre, patrocinado por el Águila Negra. Sólo vendía ultramarinos, servía comidas en el bar y disponía de habitaciones para huéspedes, pues las industrias de la zona atraían mucha mano de obra necesitada de alojamiento. Tenía cafetera exprés y sus irlandeses eran reconocidos.María, gran aficionada al fútbol, presidenta del Club de Fútbol de Villabona desde 1988 al 2000, luchó por su supervivencia de manera entusiasta. Su hermano Luis, era el titular del despacho de quinielas existente en el bar hasta 1998."
A la entrada d'Uviéu
dexé les madreñes
y el (...) d'Aranda
nun me dexa dir por elles

A la derecha es la Venta la Rodriguera, que como decíamos era uno de los caminos seculares anteriores a la carretera que comunicaban la costa con el interior en este sector, muy recorridos por los arrieros y los pastores trashumantes de Somiedo y Babia (Torrestío), muchos de los cuales se asentaron en estas parroquias cercanas al mar

Más allá Muncó, en Siero, dando vista al Picu Fariu, Puerte Campu, La Llomba Sariegu, Peña Careses, Puertecampu y El Picu Castiellu de La Collá
Nos percatamos de la gran vuelta que se da para ir de Villaviciosa a la Sancta Ovetensis y luego retomar la ruta costera en Avilés, pero sería lo preceptivo para no ser como "quien va a Santiago y no va al Salvador visita al criado y olvida al señor", como se decía en toda Europa desde la Edad Media



De los tiempos del antiguo Camín Real hacia Avilés a su paso por La Miranda puede ser esta magnífica casa mariñana, tradicional en gran parte de Asturias, con portalón en medio, cuartos a los lados y, al fondo, solían estar la cuadra y la cocina
La iglesia y su arbolado campo, ahora vista de frente, con su torre-campanario casi entera a la vista hasta hasta la puerta, así como arriba sus dos campanas. Esta es su reseña arquitectónica en Wikipedia:
"En la actualidad, el templo, de dos naves, tiene planta rectangular, pórtico lateral, cabecera cuadrada y torre campanario a los pies.
La torre tiene planta cuadrada y se encuentra rematada en chapitel y abierta en el bajo con tres arcos de medio punto.
Adosado a la fachada sur se encuentra el pórtico, que apoya sobre pies de madera. La sacristía se encuentra adosada a la cabecera.
La nave principal es más alta y más ancha que la otra, que se localiza en su lado norte."
"... aguanta como puede la realización de unas obras que supusieron una amenaza para su existencia. De lejos parece que está bien, una copa redondeada y de considerable tamaño es agradable a la vista; cuando se está al lado pues la realidad se impone: brotes abundantes, copa rala por algunas zonas, alguna rama seca, podas recientes."
La concha nos dirige directamente hacia allí, se trata por tanto de una capilla particular que perteneció a una antigua casona, la cual ha desaparecido sustituida por una casa de factura moderna
El santuario, probablemente del siglo XVIII, es de planta cuadrada, con tejado a cuatro aguas y cúpula sobre pechinas, y está dedicado a la Inmaculada Concepción. Según noticia de Mª Rosa Rodríguez Fernández y Ana Ruenes Rubiales en Capillas en los concejos de Las Regueras y Llanera, reportaje-estudio publicado en la revista La Piedriquina de marzo de 2009, "Se sigue haciendo fiesta el 8 de diciembre" y en su interior se conserva "la primitiva imagen de la Inmaculada junto a otra más moderna y un San José", además de, según describe Ramón Rodríguez en Llanera, "un retablo de tres cuerpos, en piedra, rematado en frontón"
Es de planta cuadrada y gran altura, con forma de cubo pues mide tanto de ancho como de largo, está hecha de mampostería, "reforzada con sillares en las esquinas, y en su parte superior recorre todo su perímetro una cornisa moldurada", siguen diciendo Rodríguez Fernández y Ruanes Rubiales, destacando su impronta barroca, como barroco sería el antiguo palacio-casona a la que pertenecía. Carece de espadaña, otro detalle a destacar y en esta pared oriental, que mira al sur, es que hay un vano moldurado que da luz natural al interior
Una muria o murete de piedra cierra la finca, por lo que no podemos ver la portada de acceso a no ser entrando y pidiendo permiso, pero podemos decir que está formada por un gran arco que la ocupa casi en su totalidad, suponiéndose que antaño estaría cerrado por rejería de madera hasta que en alguna reforma posterior se le levantó una pared de cemento, con una pequeña puerta de madera sobre la que hay una vidriera en forma de cruz
En la esquina derecha de la fachada sur hay un antiguo reloj de sol, del que han desaparecido las marcas horarias y señales, que posiblemente estaban pintadas
Así la vemos desde esta entrada, ha sido restaurada y luce esplendorosa, bajo ella se guardan los enseres agrícolas, aperos, maquinaria y demás enseres
Conserva interesante decoración tallada en la puerta y les colondres, las tablas que componen la pared
Pasando La Capilla, aún nos aguarda realmente un poco de cuesta más
Y avanzamos unos metros en llano, antes de empezar a bajar hacia El Cantu, un nombre que es bien apropiado en La Miranda, pues "Un cantu en asturiano es un altozano; misma raíz citada, indoeuropeo *KANT- (roca), luego cantizal, borde, límite…)", destaca Xulio Concepción
"Además de ‘piedra’ la palabra asturiana cantu significa ‘arista’, ‘cima, o arista elevada común a las dos laderas de la misma elevación del terreno, que convergen pero pertenecen a distinto valle’. Términos derivados serían cantexu ‘picacho’, can tollada ‘caída estrepitosa’, etc. El refranero generalizó el dichu popular pelos Santos, la nieve pelos cantos en clara referencia a que las primeras nieves aparecían al principio de noviembre.
La filiación etimológica de esta palabra, quizá indoeuropea, parece estar en relación con la raíz presente en cándanu alusiva al color blanquecino. El problema reside en que bajo la expresión cantu pueden haber confluido diversos términos de orígenes distintos como la palabra probablemente céltica CANTUS ‘banda de la llanta’, ‘círculo transmitida a través del latín, y quizá otra de origen prerromano, *KANTHO ‘ángulo, borde, esquina’, que cree haberse encontrado en la península en primitivos nombres de persona. De hecho es posible que se haya llegado a la confusión entre cantu ‘piedra’ y cantu ‘borde’ debido a la frecuen cia de la piedra blanca en el lomo de las montañas. Nuestros lugares llevan este nombre profusamente."
"El proyecto de la estación fue redactado por el ingeniero de caminos Salustio González Regueral en 1873, aunque limitaciones presupuestarias dilataron su construcción durante dos décadas; finalmente las obras comenzaron en 1887, en el contexto de la construcción del ramal de 21 km hacia Avilés y San Juan de Nieva de la línea de ferrocarril de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. La inauguración oficial tuvo lugar el 6 de julio de 1890. El tren inaugural partió de Oviedo a las dos de la tarde, con la locomotora n.º 67 engalanada con banderas de España, guirnaldas de laurel y flores, pasando por Villabona y llegando a Avilés a las cuatro de la tarde. En él viajaban más de 300 invitados, entre los que se encontraban el alcalde de Oviedo, catedráticos de la Universidad y el Instituto ovetenses, redactores de periódicos de Oviedo y Madrid, etc. La llegada a Avilés fue vitoreada por la población, en especial a Julián García de San Miguel y Zaldúa, marqués de Teverga, diputado en Cortes y principal impulsor de la construcción de la línea y a cuya constancia la villa de Avilés erigió un arco de triunfo.
El proyecto final fue realizado, sobre la base del anterior, por el ingeniero Arnaldo Segismundo Sizzo, conde de Sizzo Noris, realizando numerosas modificaciones que no afectaron, en cambio, a la estación de Villabona. Entre los ejes de ambas vías existía una separación de 19,94 metros, previéndose la disposición en el espacio intermedio de un edificio de viajeros dotado con un andén de 70 metros, complementado con una plataforma para locomotoras, una vía apartadero y un muelle de mercancías.
La estación es el inicio de la línea Villabona-San Juan de Nieva. Esta se bifurca de la Venta de Baños-Gijón Sanz Crespo, de manera que esta es la línea directa y aquella la desviada, contando ambas con doble vía.
Desde la estación de Lugo de Llanera, la línea a Gijón cruza el monte Santofirme por el túnel de Robledo (de dos tubos, uno para cada vía, y numerados como 90 y 90 bis) para alcanzar las proximidades de la estación. A la salida del túnel existe un escape a izquierdas para el acceso a la vía de apartado, de 300 m de longitud útil. En esta vía, numerada como 5, se sitúa el desvío de acceso al culatón de la subestación eléctrica.
A continuación, las dos vías de la línea a San Juan de Nieva se derivan de la vía par (lado derecho en dirección a Gijón) mediante sendos desvíos a derecha, con un escape a derechas entre ambos. De esta manera, la línea a San Juan se sitúa en el lado derecho del edificio de viajeros y la de Gijón en el lado izquierdo (siempre en sentido Oviedo-Gijón, es decir, en sentido creciente de P. K.). El edificio de viajeros se sitúa en el andén principal, central y de 150 m de longitud. Este da servicio a los viajeros en dirección a Avilés y desde Gijón. Además existen dos andenes secundarios, que dan servicio a los otros dos sentidos de circulación, respectivamente. El correspondiente a Oviedo-Avilés es exterior a las vías, con un longitud de 90 m y 2 m de ancho. El otro, de 200 m de largo, se sitúa entre las dos vías generales la línea Venta de Baños-Gijón para el servicio del sentido en dirección a Gijón. Tras pasar los andenes, a unos 500 m de distancia, las dos líneas se cruzan a diferente altura, existiendo un escape a derechas en ambas líneas en ese tramo.
Alrededor de la estación propiamente dicha existen un conjunto de instalaciones relacionadas con la explotación ferroviaria. Este conjunto fue incluido en el catálogo de poblados ferroviarios españoles elaborado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles a instancias del Ministerio de Cultura. Dentro de los poblados fue clasificado como «barrio ferroviario puro». Se localiza al sur del núcleo urbano de Villabona y al norte de las instalaciones mineras.
Instalaciones
Alrededor de la estación propiamente dicha existen un conjunto de instalaciones relacionadas con la explotación ferroviaria. Este conjunto fue incluido en el catálogo de poblados ferroviarios españoles elaborado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles a instancias del Ministerio de Cultura. Dentro de los poblados fue clasificado como «barrio ferroviario puro». Se localiza al sur del núcleo urbano de Villabona y al norte de las instalaciones mineras.
Edificio de Viajeros
El edificio de viajeros es un bloque prismático de planta y piso con puertas y ventanas dispuestas simétricamente, con unas dimensiones de 20,5 por 8,5 metros. Se destaca que sigue el modelo de estación de Francis Thompson, uno de los grandes arquitectos ferroviarios ingleses de la primera generación (esa influencia se refleja en Villabona, que responde al modelo de inmueble de planta y piso ejecutado en ladrillo rojo combinado con esquinales y cornisas en sillar).
La actuación más destacada en relación con este edificio fue la colocación de una marquesina que protege sus cuatro fachadas, rasgo que no se repite en ninguna estación asturiana, intervención ésta que se puede datar en la segunda década del siglo XX.
Actualmente se encuentra cerrado al público, ya que la estación funciona únicamente como apeadero, al estar operada mediante telemando.Instalaciones anexas
A comienzos del siglo XX se construyó también un edificio para cantina (derruida en 2003), un pabellón de retretes, dos aguadas (derribadas en 1995) y una estafeta de correos, elementos que han ido desapareciendo con el tiempo.
En el lado sur de las vías, frente al arranque de la vía de San Juan de Nieva existe una subestación eléctrica que alimenta los tramos próximos a la estación, con una nave de mantenimiento ferroviario en sus proximidades. Y junto al edificio de viajeros se construyó en el año 2007 un edificio de ladrillo vitrificado para el gabinete de circulación en donde se instaló el mando local electrónico con sistema videográfico.
Viviendas
Entre 1915 y 1925, la compañía del Norte construyó un imponente edificio para residencia de empleados ferroviarios, que se conoce como «La Casona», o «Les Casones». Es un inmueble de planta baja y dos pisos, de planta en forma de T achatada, que constituye un raro ejemplo de construcción ferroviaria en altura en España. La razón de esta singularidad se debe a las dificultades topográficas para la construcción de una serie de viviendas de planta baja. Junto a este edificio, existe otro edificio de dos viviendas, ya construido por RENFE.
Al este de la estación, en el espacio entre vías, se encuentra un conjunto de tres viviendas de planta baja con porche y habitadas. Ya abandonado, al este de la subestación eléctrica, subsiste un conjunto formado en su origen por tres viviendas para empleados ferroviarios.
Patrimonio
El conjunto de la estación de Villabona se encuentra incluido en el denominado Inventario del Patrimonio Industrial Histórico de Asturias, en las fichas 438 (conjunto), 439 (estación), 440 (cantina y almacén), 441 (depósitos de agua) y 442 (viviendas). De estos elementos la cantina y almacén y los depósitos de aguas ya han desaparecido desde la realización del inventario en 1986.
El 1 de septiembre de 2008 el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó la Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de la estación de ferrocarril de Villabona de Asturias, en el concejo de Llanera. Los vecinos de la población habían solicitado su inclusión en el mes de febrero de 2008, a través de la comisión organizadora del Encuentro de Vecinos de la Parroquia de Villardeveyo. Así mismo solicitaron su rehabilitación para usos culturales.
Con posterioridad, el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó, el 29 de enero de 2010, la Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias la estación de ferrocarril de Villabona de Asturias, en el concejo de Llanera."

"La Cantina de la Renfe (1944-1980)Esta cantina en edificio independiente, a la derecha del de la estación de Villabona, era regentada por Doña María, a quien ayudaban sus hijos, Juanito, Pepín, Enrique y Emilio. A ella, viuda de ferroviario fallecido antes de la Guerra, le gustaba pasear frecuentemente por el andén de la estación luciendo su cabello en un voluminoso moño, alardeando de idiosincrasia ajustada a su don y saludándose con especial cortesía decimonónica con el Conde de San Antolín que quitaba su sombrero al corresponderle. Tenía bolera en su parte trasera y organizaba bailes al aire libre –en la llamada pista la Armonía- amenizados por organillo y acordeón e incluso el fin de fiesta de San Antolín, algunos años. Dispuso de estanco y Casa Rosa de Posada certifica que en agosto de 1956 consumió unas 100 cajas de casera y 500 litros de cerveza. Casa Pinón, en La Miranda, le suministraba diariamente, a través de Daniel el Panaderu, doce litros de leche de sus vacas para los cafés. Debe tenerse en cuenta que en aquella estación, los convoyes procedentes de Gijón y Avilés formaban uno único hasta Oviedo, y viceversa, y consecuencia de las obras del segundo túnel y una puntualidad no rigurosa entre unos y otros, permitía a los viajeros bajarse de los vagones, estirar las piernas y consumir algo en la cantina en los tiempos de espera. Tras doña María, fueron sus llevadores Félix y Josefina, y quizá hubo algunos otros posteriormente. Según la vox populi, La Cantina cerró coincidiendo con el final de Minas de Villabona, alrededor de 1980.
Casa Arturo (1946-1987)Estuvo junto a la estación de tren de Villabona, a cargo de sus propietarios fundadores, Arturo Díaz Fernández natural de Ferroñes y Pilar Díaz Martínez, de La Vega, Villabona, ayudados puntualmente por sus hijas, desde 1946 hasta 1987. Era bar, tienda, quiosco de prensa, estanco y tuvo dos boleras –una de 1946 a 1958 y otra desde 1981 hasta 1984.Al ser Villabona estación de cruce y trasbordo de trenes en dirección a Oviedo, Gijón o Avilés, además de los operarios de la tejera y de la mina, gozaba de amplia clientela. También servían comidas, ofrecía habitaciones e incluso durante algunos años, de 1962 a 1968, tuvo salón de baile amenizado por orquestas y el cine Mari Pili en el que se llegaron a hacer representaciones de teatro.Al fallecimiento de los fundadores, lo atendió su hija Pili un poco tiempo, siendo traspasado posteriormente hasta en dos ocasiones y cerrado definitivamente en 1987.Bar Villabona (¿1910?-¿1980?)También conocido por algunos como Bar Nuevo o el Bar de Constante, estaba ubicado en el bajo de la casa esquinera de la calle La Estación con el acceso al túnel bajo las vías de Renfe, desde finales de la década de 1910, hasta más o menos el cierre de la mina de carbón en los primeros años ochenta del siglo XX.Atendido por Jesusa, el ama, natural de La Miranda y Constante. Allí estaba instalado el único teléfono no existente en Villabona, aparte del de la estacióni exclusivo para Renfe, que atendía personalmente ella, y disponían de tienda y bar. Con suelo, estanterías y barra-mostrador en madera, estos separados por el acceso a la cocina a través de un arco, bar en la zona derecha y la tienda en la izquierda. Todos mis informantes refieren que, aparte de comestibles, vendía sal a granel –que conservaban en grandes cajones de madera en el sótano– y pan.Las barricas de vino, llegadas en tren desde León, había que llevarlas rodando desde la Estación al bar por una calle muy pendiente y en aquél entonces sin asfaltar, barricas que algunas veces se escapaban al control de quienes las manejaban con el consiguiente problema, a pesar del dominio que de esta tarea tenía Jesusa.Le seguiría al frente del establecimiento, Luis Gutiérrez Díaz, natural de Villabona, y su amigo Próspero, de Mieres, a quienes se les recuerda como especialmente elegantes y sofisticados en el vestir; a pesar de la problemática con vecindario y clientela que no veían con buenos ojos a un par de hombres solos al frente del bar, tenía muy buena aceptación y era muy concurrido el momento del vermut de los domingos, donde los pinchos preparados por Lucila Díaz eran especialmente apreciados.Después, dos mujeres, una de ellas llamada Susi, alquilaron el bar durante algún tiempo. A ellas les seguiría La Portuguesa, en la década de 1960, mujer viuda que ante su segundo matrimonio fue objeto de las tradicionales pandorgas por parte del vecindario escenificadas desde la explanada de Renfe, algunas veces terminadas abruptamente por la intervención de la Guardia Civil, lo que obligaba a la mayoría de los participantes a dispersarse por los montes tras la mina y, a otros, visitar el cuartel de Posada. Estas pandorgadas, muy persistentes en el tiempo, terminaron cuando la destinataria de las mismas decidió invitar en el bar a los participantes. Manolo de Lugo de Llanera y su mujer, serían los últimos regidores del establecimiento.
Bar el Correo (1932-1987)
Ceferino García González, (1895-1980), natural de Casa Xepe de Parades (Les Regueres), pretendía llegar a Cuba donde le esperaba un hermano, pero desembarcó en Nueva York. En sus viajes al terruño conoció a Benigna García Rodríguez (1903-1986), de Casa El Correo de La Miranda. Tras casarse por poderes, ella se fue también a Nueva York y regresaron a España en 1931. En la calle de La Estación de Villabona, a la derecha, en mitad de la cuesta final antes del túnel bajo las vías, construyeron una casa de dos pisos y buhardilla. En el bajo instalaron un bar-tienda.
Facilitaban habitaciones a temporeros, daban alguna comida y despachaban los clásicos ultramarinos, tareas que tiempo después también desempeñaría puntualmente su hijo Ángel García, nacido en 1934, empleado por cuenta ajena y, particularmente, su mujer María Carmen Díaz Castro, nacida en Coruño en 1938, hasta que fue necesario cerrar el establecimiento por enfermedad de ésta."
Arriba más allá de Mundín y Robleo, admiramos otra bella estampa de Peñamayor entre los valles del Nora, del Piloña y del Nalón, concejos de Nava, Bimenes y Llaviana
Villabona va quedando atrás, así como el valle, pero aún nos queda un trecho por La Miranda y por la parroquia de Villardebeyo antes de entrar en Llanera
Aquí vamos a empezar la bajada de La Miranda por El Cantu, un descenso un tanto prolongado que no se terminará hasta llegar al valle que hay detrás del Santufirme, el del Ríu Alvares o, más concretamente, el de uno de sus afluentes, el Villar, nombre de la última aldea de Llanera antes de entrar en Corvera por la zona de La Sota, al pie de Campañones
"El próximo domingo se celebrará la fiesta de los santos Justo y Pastor, la de más tradición de Corvera, que en los últimos años había decaído y que, en el presente, merced al entusiasmo de los jóvenes de Solís, puede recuperar el esplendor y acogida que tuviera en el pasado.Un poco de historiaSan Justo y San Pastor fueron unos niños naturales de Alcalá de Henares que sufrieron martirio el 6 de agosto del año 304 por defender la doctrina cristiana. El mayor, Pastor, tenía entonces 9 años, mientras que Justo tenía 7 años. Se les dio sepultura en el lugar de su martirio y para conmemorarles se edificó una capilla. Más tarde se construyeron con la advocación de los santos mártires más templos y capillas por toda España, como es el caso de la capilla de los Santos Justo y Pastor situada en Solís.La ermita de los Santos Justo y Pastor, desde donde se divisa lodo el pueblo, data de fechas anteriores a 1573. Desde su lun dación ha sufrido varias restauraciones: una de ellas se llevó a cabo en el año 1746; la más importante fue tras la guerra civil, pues durante ésta fue saqueada en varias ocasiones; la última de las restauraciones tuvo lugar hace pocos años en un intento de ampliar la capacidad de la ermita de cara a los numerosos peregrinos que a ella acudían. Aunque en la actualidad la capilla se encuentra en muy buen estado de conservación, no cabe duda que estas restauraciones han deformado sensiblemente su valor histórico artístico. En la ermita se veneraban antiguamente las imágenes de la Virgen de la Salud, la Virgen del Carmen y las de los santos mártires Justo y Pastor, que es la que se venera actual mente. Esta imagen de los san los no es la que existía en un principio, pues durante la guerra civil fue destruida. Durante algunos años la procesión la encabezaba un estandarte que sustituía la antigua imagen."
"Una mención curiosa respecto a la capilla se constata en la visita episcopal de 1642, que transcribimos literalmente; «Una ermita de San Justo y Pastor en que se gana alguna limosna, de la qual no ay quenta ni razón por no darlas los mayordomos y su merced mandó al cura de la parroquia convoque dentro de un mes a los mayordomos que hasta ahora han sido de la dicha ermita, y les tome cuentas y con evitación de los divinos ofizios les obligue a que las den y paguen los alcances que en ellas se les huvieren y que para ello compre un libro enquadernado en una mano de papel, el qual desde aquí en adelante el mayordomo que fuere lo esiba a los sres visitadores de este obispado, quando visitaren esta parroquia para que lo visiten y tomen las quentas». Por lo tanto, nos consta que la devoción a los santos iba tomando auge de tal modo que se tuvo que abrir un libro de cuentas para controlar las numerosas limosnas de los fieles."
"En la visita de 1644 se dice que en las festividades de San Justo y San Pastor se ganan muchas limosnas en su ermita. Ese mismo año se manda comprar un cáliz de plata para la ermita, a costa de sus propios fondos. Posteriormente, la fiesta se va haciendo más popular, son los romeros que de concejos limítrofes acuden a postrar a sus hijos ante los «santinos», destacando: Aviles, Gozón, Carreño, Llanera y Castrillón.Después de la ofrenda de los niños a los «santinos» se hacía una procesión alrededor de la ermita para luego juntarse en fastuosa romería.Esta procesión con los «santinos» y los niños se hace desde hace varios años desde la iglesia parroquial hasta la capilla. A esta procesión se han añadido nuevos alicientes hasta ahora desconocidos en la parroquia, como es el caso de la subasta del «ramu», de pan de escanda y la actuación de grupos folclóricos dando mayor realce y colorido a la fiesta."
"Según los datos existentes en el archivo del arzobispado de Oviedo, en la visita a la capilla de 1847 se constata una renovación de la devoción, ya que al fin, después de muchas prescripciones en este sentido, se abre libro de limosna. Se compra una caja para que el «frero» pida. Se llamaba «frero» a una especie de santero o ermitaño, que aparecía vinculado a muchas ermitas (suele ser hombre, aunque también aparece la «frera».
"Desde hace años no se celebra romería, por lo que el interés de la fiesta va decayendo, la falta de una jornada completa resta alicientes, pues la gente no viene desde tan lejos sólo para acudir a la misa.Este año los jóvenes del pueblo han tomado la iniciativa y han formado una comisión de fiestas en un intento de salvar las antiguas tradiciones aunándolas con nuevos alicientes, que se desarrollarán los días 6, 7 y 8 de septiembre."
Más a la izquierda, de nuevo Ferroñes, con El Picu Prietu en la lejanía. Un poco más abajo, En El Foyedal, está el apeadero del tren. El túnel pasa por debajo de La Pandiella
A la izquierda es El Cantu la Paya, "donde se trillaba el trigo", dice Xulio Concepción, 'la paja', del latín paleam. Más a lo lejos, algunas casas del barrio de Noval y, en la distancia Llavares, en la vecina parroquia llanerense de Arlós, cerca de la iglesia parroquial de Santiago, joya románica y paso que fue de otra ruta desde Oviedo/Uviéu a Avilés por L'Escampleru y Biedes, pasando a Llanera por Santa Cruz y atravesando Arlós en dirección al valle de Molleda, entrando en Avilés por La Madalena (Los Corros), donde hubo un hospital de malatos o leprosos bajo la advocación, como era costumbre, de Santa María Magdalena, de ahí el nombre. A lo lejos, la alargada silueta, plantada de ocalitos, de otro monte llamado La Llomba
Volviendo a Ferroñes, la casa de intenso amarillo-naranja rodeada de otras blancas a la derecha de la foto es Casa Luis, 'el paraíso de los callos', como acertadamente se pregona. Compartimos a propósito este artículo de Paula Tamargo para La Nueva España del 23-11-2023 en el que se da cuenta de sus callos y de los del Michem, del que ya hemos hablado, en Villabona:
"Hay negocios que hacen pueblo porque son capaces de revitalizar zonas donde la actividad económica es escasa. Y, en este caso, hay fogones y cocineros cuya maestría les ha hecho lograr una fama que traspasa fronteras municipales y consigue llevar el nombre de la localidad a todos los rincones de Asturias e incluso fuera de ella. Sucede esto en lugares como Villabona, con el restaurante Michem, o en Ferroñes, con Casa Luis. Ambos se han convertido en mecas de la buena mesa hacia las que peregrinan cada fin de semana cientos de personas que visitan estos núcleos con la exclusiva motivación de probar las especialidades que se preparan y dar fe de la reputación que han alcanzado. Son ambos establecimientos responsables del turismo gastronómico que se ha consolidado en estos dos puntos de Llanera.
En Villabona, localidad de la parroquia de Villardeveyo, viven unos 120 vecinos. Solo cada fin de semana acuden a Michem unas 150 personas. A eso hay que sumar las que suelen pasar por semana, que son otras tantas. A la entrada del local, en un expositor se acumulan los diplomas y figuras que acreditan los premios recibidos sobre todo por la fabada y el pote, entre otras especialidades. Hay tantos que ya no caben más. La carta y los platos que atraen a más de un centenar de personas cada fin de semana son muchos más.
"Nuestros platos más emblemáticos son las cebollas rellenas de bonito, la fabada, el pote asturiano, los callos, el pote de nabos por Santo Antón y hay mucha demanda de arroces durante todo el año: arroz con bugre, con pitu caleya, caldoso con marisco... También el chuletón, el cabritu, el cachopo Michem o el cachopo albardado, que es sin rebozar a la plancha con jamón ibérico", explica José María Ramos Delgado, a cargo de un establecimiento que es cosa de familia y que pronto cumplirá 32 años, concretamente el próximo febrero. Con él trabaja su esposa Lorena Llaneza Cueva y antes de jubilarse también estaba María Jesús Delgado, más conocida como Marujina, madre del actual titular. También fue parte del mismo Miguel Ramos, hermano de José María.
"Mi de Miguel y Chem de Chema hace Michem", el nombre del restaurante, explica José María Ramos, "Chema". Toda la repostería es casera. "Desde el auténtico arroz con leche a la famosísima milhojas de turrón y chocolate", señala. En primavera y verano tienen comuniones y se da además alguna boda pequeña. Cuentan para la época de mejor tiempo con terraza al aire libre y zona infantil y están muy bien comunicados tanto por carretera como por tren de cercanías desde Oviedo, Gijón o Avilés. "En 15 o 20 minutos estas en el Michem comiendo nuestros manjares", explica.
El local cuenta con una plantilla de años cuya profesionalidad también es seña de la casa y María Jesús Delgado, "Marujina", no necesita presentación. Una de las reconocidas cocineras de Asturias y su fabada es legendaria. Este año fue homenajeada con el galardón al "mérito gastronómico" de la Cofradía de Amigos de les Fabes de Villaviciosa en el marco de las vigésimo novenas Jornadas de les Fabes del concejo maliayés. Comenzó su andadura en los fogones a principios de los años noventa del pasado siglo, cuando abrió el restaurante junto a su marido, Miguel Ramos, tras haber tenido una tienda de ultramarinos. Su saber hacer fue el comienzo del gran camino hecho hasta hoy por el restaurante Michem. "Con los callos empezó todo", explicaba ella misma a LA NUEVA ESPAÑA en un reportaje de hace unos meses.
Los callos son precisamente la especialidad por excelencia de Casa Luis, en Ferroñes, donde la afluencia de comensales es tal que la agenda de reservas se cierra incluso antes de que haya abierto la temporada en la que está funcionando el restaurante. Se trata también en este caso de un negocio familiar donde la cocina es exquisita, el trato hace sentirse como en casa y de un establecimiento al que llegan cada fin de semana entre 250 y 300 personas atraídas por la fama de estos fogones.
Casa Luis es un referencia en la preparación de los callos en Asturias. La fama se ha acumulado a lo largo de décadas y la ha sabido mantener Noelia Elorrieta Rodríguez, tercera generación del restaurante, siempre en manos femeninas. Ella cogió el testigo de su madre, Eutimia Rodríguez Díaz, que a su vez lo había tomado de la abuela, María Luisa Díaz Díaz.
En la carta hay otras posibilidades, todo de casa y con calidad a la vista y al bocado, como el picadillo o el adobo, además de afamados postres también caseros. Pero la especialidad por antonomasia son los callos en este lugar que no ha perdido su esencia rural ni el encanto de los comedores que son como un pequeño hogar. A cocinar callos se comenzó en Casa Luis allá por 1965. «En el bar había unas mesinas y mi abuela empezó a hacerlos», rememoraba Noelia Elorrieta para LA NUEVA ESPAÑA hace unos meses.
De aquel inicio a este tiempo en el que todas las semanas se trabaja con entre 120 y 140 kilos de callos y un producto final, es decir, el plato ya elaborado con el resto de ingredientes, que suma 250 litros una vez guisado y listo para servir.
Casa Luis abre de octubre a abril y cierra el resto del año. El local funciona viernes, sábado y domingo y solo el viernes y el sábado, además de comidas, se dan cenas."
"Arlós. Nombre de la parroquia y del río que la cruza. Posible villa antigua a juzgar por el nombre mismo y por la estructura del terreno. Su Iglesia parroquial, en el centro, se sitúa sobre un cerro entre terrenos más bien llanos; construcción románica del s. XII. Existe la tradición de que parte de los elementos del templo fueron reutilizados a partir de edificaciones anteriores; se menciona un antiguo monasterio de San Xulián, nombre que se continúa en un prado cercano; próximos hay otros nombres con resonancias religiosas y monacales, como San Llorienzu, o La Monxa. Las primeras referencias escritas son del s. XIII y se encuentra en la documentación del monasterio de San Vicente, apareciendo la denominación “Arllos”.
El origen del nombre es más discutible. De hecho el poblamiento más antiguo cercano a Arlós se supone precisamente en los castros de Peña Menende, en la zona de Bonielles, pero lindando ya con las estribaciones de Vendón (nombre prerromano también), un ejemplo más del descenso de los altos castreños a los llanos. Por las estribaciones de estos montes de Vendón discurre el río Arlos. Por esta razón, habría que suponer que el río dio nombre al pueblo, y no al revés.En consecuencia, el río Arlós se remontaría a una raíz prerromana: tal vez la base preindoeuropea *AR- (curso de agua)-*UL/*UR- (altura), más el sufijo prerromano –o-S, hidronímico igualmente, que se aplica a otros topónimos europeos parecidos; posible *Arl-o-s („el curso de agua que fluye de la altura‟). En otro caso, habría que suponer el lat. AGRUM (campo, tierra laborable), más posesor Lausus, Los, en evolución fónica normal (Lausi), tal vez de ahí la forma Arllos documentada. Una antigua villa rural para la explotación del suelo: una casería al completo, con los colonos, animales de trabajo, varios edificios anexos... En época romana proliferaron las villas con posesores más arriesgados que ofrecían trabajo, seguridad, cobijo…, a los pobladores de los castros que quisieran organizarse para la vida más civilizada en los valles. O con jefes del ejército romano que eran recompensados con tierras gratis para roturar y explotar a su servicio. No parece que haya una última palabra."
"paraje estratégico para la vigilancia de las liebres, en aquel rellano entre dos vertientes, de modo que siempre tendrán salida en una o en la otra dirección, para no ser sorprendidas por depredadores; y, en último caso, les queda el recurso de saltar cuesta arriba hacia la cima de Gorfolí, donde ya no tendrán rivales en la huida. Del latín LEPOREM (liebre). Muy perseguidas hasta no hace mucho tiempo, incluso cuando su población peligra hasta extinguirse hoy. Era carne exquisita, dicen que dura, si era vieya."
"Suelo con mucha piedra, que produce muy poco: sólo érgumas, gorbizos, monte bajo… Ahora es el lugar de las antenas y, en ocasiones, impropiamente confundido con Gorfolí, bien separados en el lenguaje de los nativos."
Un poco a la izquierda, el verdadero Gorfolí (586) metros es la segunda cota en altitud pertenece enteramente a Llanera, a la parroquia de Santa Cruz:
"Monte raso y despejado, o de vegetación rala. Voz difícil, por única, sin componentes repetidos. Ablanedo recoge en 1804 las formas Gorfolit y Gorfoliz, terminación ésta última que recuerdan los lugareños mayores. Tal vez del árabe, al-gurfa (cámara alta para recoger granos), más un segundo componente olí-as (altura); o con algún sufijo detrás, tipo –itium, -icium (cualidad, propiedad) pensando en esas terminaciones citadas por Ablanedo: -it, -iz. Algo así como „perteneciente a la altura sobre los campos sembrados, los graneros, los celleros‟
A la izquierda del Restrielles y de su misma altura es El Campu l'Agua, ya en Ferroñes, con su gran cantera de Fuentecaliente, en Noval, de donde se extrajo la piedra para hacer el Aeropuerto de Asturias
"Pequeña colina a 324 msnm, de suaves pendientes salvo la S-SE, delimitada por un pronunciado tajo en la roca caliza.
Recinto de dimensiones reducidas, 45 x 25 metros y superficie explanada en el que se describen dos niveles de terrazas perimetrales. La superior, a dos metros de la cima, rodea todo el recinto, con un ancho de 3 metros. La segunda, a una cota más baja, rodea toda la colina salvo el lado S, protegido por el terreno abrupto. Conserva restos de su sistema defensivo en la zona N, donde se conservan lienzos de muralla de hasta 3 metros de ancho (Cabo Pérez, 1985).
Es descrito como un castro en ladera sobre un promontorio de medianas dimensiones, unos 70 x 50 metros y planta ovalada. Está defendido por una muralla de 40 metros de longitud y 6 metros de ancho y una vaguada natural en la vertiente meridional donde afloran bloques calizos que harían de defensa natural (Fanjul Peraza, 2005, 2014). (...)
Después de su primer reconocimiento, fue extraída la piedra caliza que aún restaba de la muralla para el firme de una carretera, calculada, al parecer, por el contratista, en 2.000 metros cúbicos (González y Fernández-Valles, 1976)."
De La Llomba, a la derecha, a El Pedregalón y El Gorfolí, es la Sierra de Faidiello, que se prolonga hacia el sur por la de Bufarán. Más acá, detrás del Campo l'Agua se extienden las del Águila y Areñes. La zona montañosa del norte de Llanera contrasta con su gran llanura, al sur, a la que estos cordales ponen límite, haciendo de transición hacia la marina

Tomando como referencia las casas de El Cantu y, a la derecha, las de El Piensu con el hotel, miraremos ahora, más allá de la casa en primer término, hacia Campañones, en Llanera
El Camino continuará ahora en dirección a la carretera, pasando antes frente a aquel chalet con palmera. A lo lejos Bustiello y, en lontananza, El Monte Areo (265 m) y su larga rasa llana, por donde sube el GR 100.1 camino de Noega (La Campa Torres), cruzándose con el ramal gijonés del Camino Norte, con el que nos uniremos en Avilés
"Zona pendiente, orientada al norte. Hay dos Albares próximos entre sí: uno pertenece a Llanera, y el otro, a Corvera. El río Albares nace bajo El Picu Cume y desemboca en el río Aboño. Tal vez, preindoeuropeo *ALP-, *ALB- („altura, blanco‟). En su tiempo, unas aguas blanquecinas, relucientes; o que bajan de la altura."
Y aquí abajo, es descenso que nos aguarda para bajar al Ríu Villar, subir a la aldea de igual nombre y seguidamente bajar al Ríu Alvares, entrando en Corvera
Tras una nueva 'detención' en otro de los 'miradores de Miranda', proseguimos cuesta abajo con paso alegre y resuelto en este agradable trayecto, vistoso y bueno de caminar, como tantos otros, pese a pisar asfalto
Nuevas casas de El Cantu, en antiguas fincas parceladas para construir una pequeña zona residencial bajando a la carretera
Pero las tareas campesinas perviven, como veremos cotidianamente, aquí un tractor en las labores de la siega
Nada más pasar los chalets nos encontramos con esta bifurcación, en la que seguimos bajando todo recto y de frente (ramal de la izquierda, mientras el Camino serpentea ligeramente para seguir perdiendo altura
"Era un bar con estanco establecido, aproximadamente en 1916, por el matrimonio formado por Manuel García natural de La Miranda y Manuela Alonso, de Santa Cruz. Después sería regentado por su hijo Belarmino García Alonso (1906-1989) el mancu a consecuencia de la pérdida de un brazo en la Guerra, y su esposa, Consuelo Martínez Fernández, ésta nacida en Noval.Estaba ubicado en la planta baja de unos 50 metros cuadrados, del edificio equipado como vivienda, en lo que se conoce como el barrio de la Iglesia, a la derecha de la carretera de Ferroñes a Monteagudo, unos 100 metros apartado de la misma. La casa era conocida como de Pin de Gorín, cuando fue comprada por Manuel; con el tiempo se impuso el nombre de Mino y hoy día prevalece el de su hijo Paco. Éste, nacido en 1934, no recuerda nada del bar, salvo haber visto un mostrador de madera y que el estanco pasó a Casa Luis, bar-restaurante que hoy día permanece abierto en el mismo Ferroñes. Cuando Belarmino fue llamado en 1937 para incorporarse al frente, Consuelo que debía atender la casería y la familia, cerró el bar."
La Virgen de Fanes diceque la saquen de Villayuque le duele la cabezade oír machacar el barro
"Barrio situado cerca de la iglesia parroquial, con suelos húmedos, verdes, productivos: no fluye el agua por arroyos, de forma que puede encharcase en época de torrenteras persistentes. Hay una fuente/lavadero recientemente remodelada en una zona central del barrio. La primera mención del nombre es del s. XII, aunque no se conserva el documento original. Indoeuropeo *NAW- (valle), luego, hondonada‟, y en consecuencia, lugar donde se almacena agua; origen de lavajo, por rotación n/l esperable (ll inicial en asturiano). Estas charcas eran antes muy apreciadas a falta de otras formas de conducir agua más modernas: para el ganado, para regar, para las construcciones…En realidad hubo una confusión entre navares y lavares, llavares, tal vez por la función parecida que tendrían en muchos casos: un lavajo (nava pequeña) almacenaba agua para muchos usos, entre ellos para lavar y lavarse, como en el caso de las pequeñas lagunas en torno a las cabañas en los puertos de verano. En lugares más secos, estos lavajos eran muy cuidados, se cercaban con piedras, se reforzaban con barro para retener o aumentar el agua de las lluvias… Humanos y ganados los siguen usando en los puertos, de caliza sobre todo."
"En la pequeña parroquia de Ferroñes, en el concejo de Llanera, hay una casa de comidas convertida en una especie de lugar de peregrinación para los amantes de los callos. Prefieren no utilizar el término restaurante, aunque lo sean, porque los afortunados que consiguen una mesa se encuentran con una familia dispuesta a abrir sus brazos de par en par para seguir sumando nuevos miembros que llegan atraídos por este plato tradicional y se van con buen sabor de boca y el inmenso cariño de Noelia Elorrieta y su equipo.
Ella es la tercera generación de Casa Luis, un negocio que quizá no necesite presentación para los seguidores de este tradicional plato de la gastronomía española, que aquí tiene su propio estilo. La receta «inamovible» que ya utilizaba la abuela María Luisa Díaz cuando, junto a su marido José Luis Rodríguez, abrieron lo que por entonces era un bar-tienda. Era 1965 y los vecinos encontraban allí «desde tripas para el embutido hasta zapatillas», recuerda Noelia. También fue estanco, pero el avance de los años y el nuevo modelo de grandes superficies comerciales hizo que se centrara únicamente en la restauración.
María Luisa comenzó a dar callos como especialidad desde el momento en el que empezó a servir comidas, en el pequeño espacio en el que hoy está la barra. Después fue su hija, Eutimia Rodríguez Díaz, quien cogió las riendas del negocio y mantuvo la fórmula del plato estrella. En el 2017, Noelia Elorrieta se hizo cargo y desde entonces mantiene con éxito el alto listón que heredó tanto de su abuela como de su madre. Una «gran responsabilidad» que asume con ilusión y pasión por su trabajo y a la que la clientela ha respondido de la mejor manera posible.
Porque probar los callos de Casa Luis está muy cotizado y es dificilísimo encontrar mesa. Noelia ha seguido el modelo de su madre y abre el restaurante desde el Desarme, en octubre, hasta el Domingo de Ramos. Alrededor de cinco meses pero tres días a la semana: los viernes y los sábados en horario de comidas y cenas y los domingos solo al mediodía.
Un calendario reducido que se llena en un abrir y cerrar de ojos. La fórmula para reservar es un tanto peculiar. En el mes de septiembre, antes de comenzar la temporada, abre el plazo. «Hay un nerviosismo total», confirma ella, que elige la fecha en función de su propia disponibilidad, puesto que le supone estar tres o cuatro días sin separarse del teléfono y «sin salir de casa». Este año, la respuesta fue tal que se llenó hasta el 24 de marzo en cinco días. Una vez completado el libro de reservas comienza a formar una lista de espera que ocupa a estas alturas del año un espacio interminable y de la que va tirando en caso de que algún cliente falle. Porque no hay que olvidar que los comensales guardan mesa en septiembre pero puede tocarles ir a comer cuatro o cinco meses después.
Por lo tanto, resulta ya imposible reservar una mesa esta temporada. «En cuanto abro las reservas lo notifico a los clientes habituales y el teléfono no para de sonar, es una locura. Este año fue increíble. Agotamos en tres días el mediodía, luego vas llenando las cenas y luego no te queda más remedio que poner a la gente en lista de espera», explica. Un sistema que cuesta entender entre algunas personas pero al que, asegura, le ha llevado su propia clientela. El aforo de Casa Luis va desde los 50 a los 60 comensales, en función de los grupos, que también son un clásico de este local. Y tampoco quieren ampliar, porque una de las claves del éxito de esta casa es la cercanía con el cliente y la comodidad y buen servicio que tratan de ofrecerle siempre. Por lo tanto, quien quiera probar sus callos tendrá que estar atento al próximo mes de septiembre. «Hay gente que te dice directamente que les reserves para el año que viene, pero no acumulo las reservas, parto de cero cada vez que empieza la temporada, así damos las mismas oportunidades a todos», explica Noelia.
El secreto al estilo Casa Luis
¿Y qué tienen los callos de Casa Luis para gustar tanto? La receta de María Luisa Díaz es «intocable» por mucho que pasen los años. La edad impide que ella baje por el restaurante para comprobarlo, pero ha dejado sus secretos en buenas manos. Noelia se emociona al hablar de ella. «Le puso la vida, eso sí que era trabajar. Los callos eran cosa de ella y es mucho trabajo físico, porque cargas peso, tienes que quitar el agua muchas veces hasta que estén completamente limpios… todo a mano. Por algo ella dice: "estoy deshecha de los brazos"», rememora su nieta y actual propietaria del negocio. «Era una cocinera extraordinaria», apoya su padre orgulloso.
Por eso es una receta que no permite cambios. «Se hacen de una manera determinada y no hay más. Hablan de callos con tres "P" o cuatro, aquí son callos al estilo Casa Luis, como los hacía mi abuela y como queremos seguir haciéndolos, es como gustan», detalla. El secreto está «en la forma en la que están hechos», aclara Noelia. Pero va más allá. «Las claves son la receta de mi abuela y la elaboración, requieren mucho trabajo y mucho cariño. El callo es un producto que no es tirarlo a la pota y ya, llevan un trabajo detrás muy grande y quizá ese sea el secreto».
De hecho, aunque solo abren de viernes a domingo, la elaboración del plato empieza con el inicio de la semana. «De lunes a miércoles hacemos los callos, imagínate si llevan trabajo. El callo es la limpieza fundamentalmente. Es un producto que no llega directamente para cocinar, lleva mucho trabajo detrás», explica Noelia Elorrieta. La principal diferencia es que están cortados «muy pequeñinos» y «guisados con mucho cariño», afirma. Además, usan ingredientes de primera calidad porque «tener una buena materia prima es fundamental, no hay fórmula mágica».
Cocinan 140 kilos de callada a la semana durante toda la temporada, más los añadidos: manos de cerdo, pata y morro. Para servirlos utilizan potas que van al centro de la mesa, otra de las peculiaridades. Van acompañados de patatas fritas, también caseras, como todo lo que ofrecen en esta casa de comidas. Llegan a la mesa con el picante justo y neutros de sal, pero en el centro los comensales tienen a su disposición aliño de aceite de oliva virgen extra, guindillas y ajo, así como un salero, para añadir sabor extra si así lo desean.
Los callos son, por tanto, el buque insignia de Casa Luis y suponen alrededor de un 95 % de las comandas, calcula Noelia Elorrieta. El resto de la corta carta que ofrecen está formada por recetas tradicionales: chuleta de lomo en adobo, picadillo, entrecot y carrilleras de cerdo ibérico. Pocas opciones pero con éxito asegurado. Y la comida no puede acabar sin postre, la parte favorita de la actual dueña y en la que más innova: «Me encanta la repostería», confiesa. Por eso es lo más dinámico de la carta, aunque nunca falta el arroz con leche de la abuela María Luisa.
«Aquí tenemos cuatro cosas prácticamente, pero esas cuatro cosas son muy buenas, porque no puedes tener poco y regulero. Yo si tengo callos tienen que ser los mejores, si tengo adobo de calidad, el picadillo en su punto y que no esté muy grasiento y las carrilleras guisadas de 10. Como solo tengo eso, tengo que hacerlo bien», defiende. No hay más secretos: «Trabajo, mucho trabajo y mucho cariño, no tiene más. Y orden y limpieza, en los callos aún más».
Una clientela que ya es familia
Con más de medio siglo de historia, Casa Luis tiene ya «clientes de toda la vida». Noelia conserva clientes de su madre y hasta «gente ya muy mayor» que sigue yendo desde que su abuela estaba a los mandos de los fogones. «Tenemos una clientela muy fiel, siempre viene gente nueva a través del boca a boca o ahora de las redes sociales, pero hay muchos que llevan viniendo mucho tiempo», presume. A ellos y a todo el que cruza las puertas de esta casona familiar se les da «un trato muy cercano y muy familiar». «Yo quiero que la gente cuando entre aquí se sienta como en casa, y de hecho se sienten así porque hay veces que se nos junta el servicio de comidas con el de cenas», celebra la hostelera.
Los que tienen la suerte de probar los callos por primera vez también piensan enseguida en volver y convertirse en habituales. «Te dicen que están muy buenos, que por algo tenemos la fama que tenemos. Y a mí lo que más me presta es cuando te dicen que les ha recordado a los callos o a las patatas fritas de su abuela. Aquí tenemos cocina casera que recuerda a esos sabores de las abuelas, al guiso de casa, al de siempre», aclara. Entre los clientes recientes, han pasado por allí el chef Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, con tres estrellas Michelin, Víctor Manuel o el también cantante Nando Agüeros. Internet ha hecho que ya no solo lleguen comensales asturianos, también de otros puntos de la geografía nacional como Madrid, Barcelona, Bilbao o León.
Un trato personalizado que hace que, afortunadamente, Noelia no tenga que lidiar con las reservas fantasma aunque asigne las mesas a largo plazo. Cada semana, entre el martes y el miércoles, coge el teléfono y confirma a través de mensajes de Whatsapp todas y cada una de las reservas de ese fin de semana. «Es todo muy cercano y personal», insiste su padre mientras ultiman los preparativos para el primer servicio de la semana, la comida del viernes.
Noelia Elorrieta ha demostrado estar a la altura de su abuela y de su madre, su gran reto cuando tomó la decisión de coger el negocio. No se arrepiente, es más, se declara «feliz» en la hostelería y convencida de seguir al frente de Casa Luis muchos años más. De hecho y aunque asegura que es un trabajo «duro», lo gratificante viene cuando el equipo que forman los trabajadores —dos personas en cocina y tres camareros— y los clientes se convierte en una «gran familia», en la que las vivencias y preocupaciones se comparten entre un buen plato de callos. «El futuro yo espero que siga igual, no soy una persona ambiciosa ni quiero dar 200 comidas al día. Quiero seguir así, conciliar la vida familiar porque tengo dos críos y seguir trabajando», apunta. Ojalá ellos, sus hijos, hereden la pasión por el negocio de su madre y en tiempos venideros tomen el relevo. Ella estaría «encantada».
"Casa Xuanón, situada en el centro de Ferroñes, en la encrucijada que forma la carretera a Llavares, Monteagudo y La Miranda, era una casa tradicional mariñana que incluso contaba con un molino harinero. El edificio sufrió importantes remodelaciones en 1935 y en 1946 cuando fue comprada por Horacio González Fernández y Covadonga, matrimonio oriundo de Sobrerriba en Cornellana, quienes instalaron en ella el conocido popularmente como chigre de Ferroñes un bar y tienda mixta tradicional con amplia variedad de artículos habituales para la vida en el campo, e incluso con el estanco número 78, originalmente en el cercano Bar Mino.José Luis Rodríguez Sánchez, natural de Piñera en San Cucao, (1920-2013) y Luisa Díaz Díaz nacida en Villardeveyo en 1931, compraron la propiedad en 1961, dando un considerable impulso al establecimiento, diversificando la oferta de artículos de todo tipo, ya que además de ultramarinos, se servían comidas y era posible encontrar artículos de ferretería, calzados, aperos agrícolas, piensos, utensilios para los animales, cuerdas, etc. A partir de 1990 se abandona la tienda y se impulsa el bar y casa de comidas que a día de hoy, ya como bar-restaurante, goza de muy buen prestigio, estando al frente del mismo la hija del matrimonio Eutimia Rodríguez Díaz, nacida en El Casal de Solís, Corvera, en 1952, a quién en el comedor, apoya personal contratado.Los callos, preparados antes por Luisa y hoy día por Eutimia, constituyen el auténtico plato estrella del establecimiento durante toda su vida, como lo prueba las listas de reservas que gestionan, aunque debe precisarse que otros platos de la cocina tradicional asturiana, como pote o fabes con mejillones, adobu y picadillo casero y el arroz con leche, por citar algunos, no van a la zaga.Sucesivas mejoras y ampliaciones hicieron desaparecer la estantería de madera de la tienda, que tenía cajones para las legumbres, el mostrador con cristales en su cara al público y algunos detalles con sabor antiguo característico de este tipo de establecimientos. Están en vías de restauración la máquina dispensadora de aceite, el molino de café y algunas chapas propagandísticas de cerveza u otras bebidas. De vez en cuando aparecen restos de la mercadería que se despachaba, como por ejemplo recientemente, un manojo de canteses galvanizadas para madreñas. Los amigos de lo ajeno se llevaron la caja registradora y expendedora de tickes, que hoy día sería pieza de museo. El mostrador del bar actual es el original, si bien recubierto de fórmica. El estanco fue cerrado y dado de baja cuando entró en vigor la Ley que prohibía fumar en los establecimientos en 2006."
"Conocido tanto por La Bodega como por Fontetierra, estaba junto a la fuente del mismo nombre, a la derecha de la carretera que une Ferroñes con Monteagudo, bajo un hórreo que hoy día forma parte del estudio del escultor y pintor Benjamín Menéndez Navarro.
Sus propietarios y fundadores originales, los numerosos hermanos García González, naturales de la casa, lo montaron en 1915 como complemento a sus ocupaciones habituales y ayuda económica. Como titular figuraría una de las hermanas, María, a la que acompañaba habitualmente otra, Araceli. Fue solo bar, muy concurrido sábados y domingos, donde las pintas de vino, vino con gaseosa o sifón, alguna cerveza y copas de coñac y anís eran las consumiciones habituales, servidas sobre un mostrador de madera y, a las que de vez en cuando, acompañaba una tortilla. Nadie recuerda estanterías, si es que las había, aunque sí los pellejos con vino.
Consuelo, otra de las hermanas, hoy día cercana a los 100 años, y única superviviente de la saga, cuenta que en 1936, al comienzo de la Guerra, cerró como bar ya que no se sabía que iba a pasar. Terminada la contienda, aunque el secretario del Ayuntamiento insistía para que volviera a abrir, la reapertura no se llevó a cabo. Después, un tal Eugenio, de Lugo de Llanera montaría una carnicería en el mismo local, que permanecería abierta durante algún tiempo."
"Fue un bar-tienda surgido aproximadamente en 1886 o 1887, para atender a la necesidad de servir comidas y bebidas y otros alimentos básicos a los obreros que trabajaban en la vía de ferrocarril desde Villabona hasta Avilés. Estaba ubicado a la entrada de Ferroñes, a la izquierda de la carretera que une La Miranda con Llavares. El local era propiedad de las tías del, posteriormente Cardenal emérito de Toledo, Francisco Álvarez Martínez. Hasta hace pocos años se conservaba aún un arcón de madera de unos 3 metros de largo originariamente usado para almacenamiento de comestibles. A partir de 1906 el mismo local del bar-tienda fue la escuela de niñas de la localidad hasta 1961, recordada como la escuela de La Cantina. Desde 1938 era propiedad de Manuel Suárez Casarreal, el popular Manín, nacido en Soto de Les Regueres."
"Imaginaos un chigre que abre solo en temporada de invierno, de octubre a abril, y de viernes a domingo, y que tiene unos 5 o 6 meses de lista de espera para comer allí. Llevaba años con ganas de comer en Casa Luis, así que cuando me invitaron a una comida de colegas, no dude en apuntarme. Y la verdad es que no defraudó.
Situado en Ferroñes, pueblín con unas vistas preciosas. Tiene un aparcamiento en la parte de atrás. Para llegar una carretera muy tranquila que te deja justo en el restaurante.
Dentro, zona de barra para tomar algo, y un gran comedor que siempre está lleno. Repito, conseguir mesa es complicao, pero merece la pena.
Para comer, lo de siempre. Tienen la fama de ser "los mejores callos de Asturies". Yo no sé si diría tanto, pero sí que están en el Top3. Las 3 p's, pequeños, pulcros y picantes. Yo les pondría todavía un poco más de picante, pero estaban buenísimos. En perola de barro para que conserven mejor el calor y puedas repetir las veces que quieras. Nos dicen que son de ganadería propia o de confianza.
Acompañados de patatas fritas, de verdad.
Seguimos con Adobu con Patates. Otra maravilla. Perfectos. Buena carne, casera de ganadería propia también.
Y no nos dejaron marchar sin probar las Carrilleras. A punto de reventar, ya. Pero merecieron la pena. Nos sacaron solo media ración, pero mirad qué ración. Impresionante, estaban buenísimas.
De postre, los indispensables son la Tarta de almendra, con una compota de pera. Buenísima.
Y acabamos con Fresas con Crema de Arroz con Leche. Maravillosas.
(...) los precios son populares. Sitio más que recomendable, mereció la pena la espera."
"Sin lugar a dudas, los callos, son uno de los platos más destacados de la gastronomía asturiana, y somos muchos los amantes de este sencillo manjar. Por ello no son solo callos, son callos a la asturiana. La búsqueda de los mejores de Asturias se presenta como una tarea compleja. Son muchas las cartas que los ofrecen, muchos ya elaboradoras y aderezados «in situ», y pocos los que ofrecen callos caseros 100%. Además, los callos, son un plato de esos que podríamos llamar «recomendables». Todo el mundo conoce un sitio donde los ponen de muerte, y cualquier tertulia gastronómica debate sobre donde destacan más, resultando la lista de lugares y recomendaciones amplísima.
Por todo ello, la tarea de encontrar los mejores callos de Asturias, se presenta a priori dura, pero alguien tiene que asumir el reto, y no seré yo quien reúse esta misión. Alguien lo tiene que hacer, y servidor se presta a ello en cada ocasión que tiene, poco a poco, y como siempre dejando constancia de las visitas en este blog. Quizá nunca lleguemos a descubrir al mejor, pero sin duda, habremos descubierto en la búsqueda, los mejores sitios para comer callos de Asturias.
Nuestros protagonistas de hoy, no faltarían en la quiniela. Son, los aclamados por muchos, como mejores callos de Asturias, y los sirven en Casa Luis, en Ferroñes, concejo de Llanera. Situado en zona rural entre Lugo de Llanera y Avilés en un acogedor local, con zona de barra para tomar un vermú, y dos comedores. Local bien decorado y limpio. Los callos, plato estrella y especialidad, solo los tienen en temporada, es decir de octubre a primeros de abril, y resulta complicado encontrar mesa, si no es con algún mes de antelación. Para que os hagáis una idea, nosotros para cenar teníamos reserva desde hace dos meses…
Sin duda el principal reclamo de Casa Luis, son los callos, pero es no quita que tengan alguna otra delicia como picadillo, adobo, carrilleras y alguna cosina mas.
En nuestra visita, tengo que decir, que los callos me gustaron, servidos en una tartera grande de barro para que aguanten el calor, y acompañados de patatas fritas. No me apasionaron, quizá las espectativas eran muy altas, pero sin lugar a dudas estaban buenos.El tamaño, aunque pueda parecer secundario, de lo mejor, como manda la norma, pequeñinos. No vienen picantes, pero se soluciona con un buen chorro de aceite picante que los alegra al gusto. La patata la prefiero cortada en cubos, pero es algo secundario. Por no desaprovechar la visita, también nos dejamos llevar por la gula, y probamos las carrilleras, muy buenas, acompañadas de patatas fritas, una salsa deliciosa y super tiernas, como tiene que ser.
En cuanto a los postres, bastante buenos todos. Entre todos pudimos probar casi toda la oferta. La tarta de queso, tipo flan, la de avellana y la de turrón, todas ellas de sabor muy suave pero ricas. Si no eres muy llambión, creo que son perfectas. También el arroz con leche, muy rico.
(...)
Para beber, personalmente tome sidra natural del llagar de M. Busto, Villaviciosa. El precio por persona fue de (...) €, incluida propina. Trato fenomenal, muy amables y atentos, preguntándonos en diferentes ocasiones si todo estaba a nuestro gusto."
"Ración más que abundante a prueba de un paisano que come sin fondo… Callos pequeñinos y hechos con mucho mimo… Textura suave y tiernos es lo que les hace especiales, sabor apto para todos los públicos pues no rabian de picante… Pero para el más atrevido en cada mesa tienes un recipiente con picante para echar encima de la ración que vas a degustar todo el picante que quieres…. Al gusto! Algo muy favorable ya que a todos no nos gusta el mismo «picor» en cada plato…
Venían acompañados de patatinas fritas… Se le echaba de menos un huevin frito encima y ya una delicia en toda regla….
Lo mío con el picadillo es casi rozando la obsesión… Para mí no hay nada mejor que un platin con un poco de picadillo… Lo devoro por así decirlo! Uno de mis platos favoritos y aquí la verdad que no se quedan atrás… Buena ración, también, a prueba de la más amante de este plato de matanza casero…
Si es que….. del gochu hasta los andares!!
Todo ello regado con unos culines de sidra M. Busto bien fría para ir aposentando sendas comandas copiosas en el estómago…
De postre, sí postres caseros con mayúsculas enormes, una tarta de turrón que sí sabía a turrón y no era nada pesada, y fresas con nata con crema de arroz con leche, fresas que estamos en temporada (aunque no son las de candamo…) con una suave crema de arroz con leche, un toque diferente para un postre de los de toda la vida!
Tras unos cafés y un poco de sobremesa y mucho calor…. Decir que es un restaurante que hay que probar… Raciones copiosas a prueba del más fartón… Materia prima de calidad preparada al más puro estilo casero, como debe cocinarse, con su tiempo y sin prisas… Bueno, bonito, barato y totalmente casero!"
El valle de Solís pues nos aguarda, paso directo hacia la villa del Adelantado, no sin antes pasar por esta parroquia rumbo a Cancienes y Nubleo, con muchas cosas que ver y conocer, aunque a veces las guías se muestran parcas si non hay románico ni gótico, en lo tocante al patrimonio, así como lugares para deleitarnos con la gastronomía propia de la ruta, si es nuestro deseo...
"Corvera podría explicarse como ‘terreno donde abundan los cuervos’, palabra esta de raigambre latina; según un importante testimonio recogido en el siglo XIX, en los días de temporal y en los meses de invierno había una notable concentración de cuervos en los montes de La Consolación. El dato podría servir de base interpretativa aunque no ha de olvidarse que este tipo de topónimos puede haberse formado del adjetivo latino CURVUS, A, UM que se aplicaba a realidades curvadas (cap. 8). La capital Nubleo acaso recuerde que se trata de un lugar de frecuentes nublados."
Cuestas de La Miranda y de La Bilortiega, 'donde crecerían los bilortos', una especie planta, así explicado por García Arias:
"La ‘Clematis vitalba’ de Linneo es conocida, al menos en algunas partes de Asturias, con el nombre de bilortu o biluertu, palabra a su vez emparentada con el cast. vilorta o vilorto. Su origen parece desconocido aunque cree que está en relación con el vasco bilur ‘vilorta’, biurtu ‘torcer’, bildu ‘reunir’. Sería, según esto, una de tantas palabras prerromanas, no céltica, que todavía es conocida por nuestros paisanos."
Bifurcación y de frente (a la derecha); a la izquierda es un atajo hacia El Piensu, por donde saldríamos directamente a la carretera, a la entrada al Hotel Royal
El Camino sigue llaneando un trecho entre las fincas de El Cantu, cresteando por el canto o arista que le da nombre. "Crestear, una bonita forma de acceder a una cima", como bien dice la montañera Miren Muñoz Trigo en Mujeres de Pyrenaica, a lo que nosotros añadimos que a cualquier lugar y también para descender a un valle, como vamos a hacer nosotros ahora
Pero, de momento, seguimos llaneando unos metros más, cuando pasamos al lado de esta casería, donde el Camino hace un poco de curva a la izquierda, 'cresteando', es decir, siguiendo la sinuosidad de la cresta de El Cantu
Los pastores eléctricos revelan los usos ganaderos de estas praderías, además de residenciales, pues vemos chalets y nuevas viviendas unifamiliares en las fincas
Palmeras y árboles ornamentales comparten espacio con pumaraes de manzano de sidra y otros frutales. Al norte, el valle de Solís, Nubleo, Cancienes... el del Ríu Alvares, nos aguarda
Nuestro trayecto sigue todo en llano pero pronto empezaremos a bajar
Justo al fondo, frente a la entrada de aquella espléndida quinta, se acabó el llanear y el crestear
Empieza la bajada al valle en esta curva a la derecha, delante del portón
Un vallado de columnas y rejas cierra la finca, a la derecha, un cerramiento vegetal de seto cultivado
Ahí está Casa Roza, que fue otro de los célebres chigres-tienda de esta carretera a su paso por La Miranda y de quien se ocupa Chema Martínez, informándonos que abrió sus puertas entre 1971 y 2015
"En el cruce a Veyo desde la carretera general Oviedo-Avilés, estaba este establecimiento abierto hasta el 31 de diciembre de 2015, en casa datada posiblemente de 1939 y que antes de la instalación del bar, contaba en la parte trasera con un espacio para jugar a los bolos e incluso hasta fechas más recientes, de un potro para herrar vacuno.Manuel Roza Álvarez y Rita Suárez, ambos de La Miranda, aquél fallecido en 1977 aproximadamente y ésta algunos años después, serían los fundadores de este surtido bar y tienda, que incluso llegó a servir alguna boda cocinada por Visita la de Veyo, a cuyo frente siguieron hasta 1971.En este año, José García Díaz (1916-1992) natural de La Miranda y su mujer, la hoy día centenaria Hortensia González Menéndez, nacida en 1915, pasaron del cercano bar Gallo a Casa Roza, compraron esta casa, y siguieron con el negocio hasta que en 1981, se hicieron cargo del mismo sus hijas Emilia y Delfina García González, nacidas en 1950 y en 1956 respectivamente, quienes cerraron el negocio el pasado 31 de diciembre de 2015.Se mantuvo el nombre original y siguió existiendo además de bar, tienda, mercería, ferretería, etc. ropa, toallas, paños de cocina, bisagras, tornillería, clavos, callos para herrar animales, bombillas, maquinillas de afeitar, zapatillas, alpargatas de esparto, madreñas, gadaños y garabates, etc., formaban parte de la oferta que gestionaban, además de los ultramarinos al uso y el pan.No servían comidas, disponían de teléfono público con el número 64, las partidas al subastau y a la brisca eran habituales, así como el juego de la rana, cuya mesa aún se conserva. En sus almacenes aún está el antiguo mostrador de madera de unos 5 metros de largo, dotado de cajones para hilaturas con tiradores metálicos, un armario con puertas de cristal que sirvió de expositor, y una mesa con solera de mármol blanco tan características en la época. Una máquina registradora National, ya adquirida por los Roza de segunda mano, en excelente estado de conservación y pieza cotizada por coleccionistas, aún se mantiene sobre el mostrador."
"Bar el Gallo (1950-1971)Este bar-tienda estaba ubicado a la izquierda de la carretera de Oviedo a Avilés, en La Miranda, antes de la curva frente a Casa Roza, en los bajos de una casa en alquiler, hoy día taller de coches. José García Díaz (1916-1992), natural de La Miranda y recogedor de leche que el vecindario le traía en burros y que después repartía por Oviedo, y Hortensia González Menéndez, de Trasona, nacida en 1915, eran sus responsables, ayudados por las hijas Emilia y Delfina puntualmente. Hay dudas de que un hermano de José pudiera haber tenido antes que él el mismo bar-tienda.Aún se recuerda el gallo que tenía en la fachada a modo de letrero –una obra de arte de autor desconocido–. Las estanterías y el mostrador de madera, el aceite en bidones y la consiguiente bomba dispensadora, el vino en barricas, ultramarinos básicos y zapatillas alpargatas y madreñas eran la base del negocio.Casa el Correo (1962-1965)Guillermo Martínez Suárez (1922-1975), natural de Veyo, actor teatral aficionado en su juventud con Los Mariñanos de Gijón, labrador, cazador con uno de los primeros carnets de La Perdiz y en algún momento también concejal en Llanera, instaló y atendió de 1962 a 1965 un bar en el bajo alquilado de Casa el Correo, en La Miranda, a la izquierda de la carretera general Oviedo-Avilés, antes de llegar a Casa Roza. No tenía nombre comercial como tal, y se conocía por el nombre del propietario sin más."
Aquí por ejemplo, una antigua casería y, más allá, las vías del tren. El túnel pasa bajo las casas del cruce de Casa Roza





























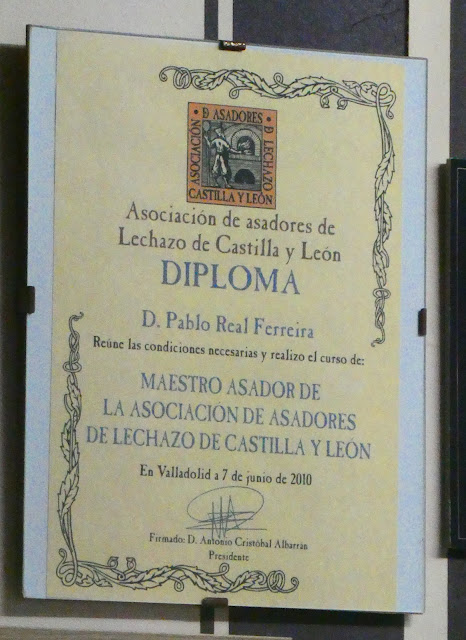























































































































































































































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu visita y contribuir con tu comentario... Únete a la Página Oficial en Facebook para descubrir nuevos contenidos....Ultreia!